LOS NO LUGARES Y EL DESARRAIGO EN LOS DETECTIVES SALVAJES DE ROBERTO BOLAÑO
Desde una mesa que reclama organizar las novelas que la colman emerge Roberto Bolaño, con las transformaciones, repeticiones, palimpsestos, espejos de múltiples caras, que confunden y obsesionan, como el muchacho que las escribió y pudo vivir uno de los momentos más ostentosos de la Literatura Latinoamericana, en 1999, al recibir, por su novela Los detectives salvajes, el premio Rómulo Gallegos; al cual sobreviviría sólo cuatro años, en la lucha contra un hígado que, aunque no purificara su organismo, no le impidió depurar la literatura de viejos lastres para abrir senderos insospechados, que contribuirán a comprender las rupturas sociales que el lenguaje explicita en este nuevo siglo.
Los detectives salvajes exacerba el desequilibrio de finales del siglo xx con el desdibujamiento del tiempo narrativo, el sexo desacralizado y sodomizado, el espacio despersonalizado, una exagerada meticulosidad en demostrar el desorden cronológico existente y la presencia redundante de los “no lugares”, estudiados por el antropólogo Marc Augé como espacios del vivir en anonimato que incrementan la soledad del hombre actual. Carencia de identidades reveladas por Juan García Madero, un narrador que convive con el texto, desde un sujeto cultural al cual observa, siempre temeroso; pero al que nunca se integra.
A través de la aventura de leerlo el escritor nos pone en contacto con el desamor, el horror, la amistad interesada, la tristeza, sentimientos humanos que en Los detectives salvajes se revelan cuestionadores. Desde un Quim Font, quien a pesar de su locura es el depositario de la ternura del libro, temerosos al estilo García Madero, o como los de una Lupe desesperanzada, también llevados al límite en el egocentrismo de Arturo Belano. Adjetivos indispensables para explicar la cualidad desintegradora del desarraigo y consecuente pérdida del espacio identitario latinoamericano, que trashuma de cada capítulo bien fraguado en este constructo bolañano.
Desde la primera lectura la novela sorprende por la complejidad de la voz de un escritor que se juega entero para descubrir aquello que se esconde, tras la cotidianidad de un grupo juvenil de poetas, en una Ciudad de México cuya repetitiva fractura de la rutina presagia un vivir de distorsionada textura. Con mirada de antropólogo urbano, en una ciudad acosada aún por el fantasma del 68 en Tlatelolco, Bolaño hace hablar al narrador desde un complejo citadino que alberga millones de habitantes, pero estos no lo habitan, sólo sobreviven. Ciudad de México con variados lenguajes, bien descritos por Carlos Freixa : el náhuatl, el de las chavas banda, el de las colonias populares, el de los jipitecas, conservadores de la identidad prehispánica. Es la ciudad donde un grupo de jóvenes poetas se unen alrededor de un proyecto de poesía visceral, que había tenido vigencia por los años 30, y será Cesárea Tinajero la poetisa que arrastrará al grupo tras su búsqueda, durante tres meses, en un discurso literario que se desarrolla a través de veinte años.
Las tretas narrativas, como en una caza del tesoro, se suceden para encontrar a Cesárea, huellas e indicios que también van conformando la personalidad de Arturo Belano, líder del grupo, cuyos rastros aparecen y desaparecen en un desencuentro que no respeta la secuencia cronológica de los acontecimientos. Porque en el texto todo parece estar en un tiempo perdido, un vivir en permanente nomadismo. Los poetas viscerales pueden ser vistos como personas desubicadas que carecían de la casa-madre de Bachelard y tampoco les interesaba ir en “busca del tiempo perdido”. Lo dice Maples Arce luego de conocerlos: “Todos los poetas, incluso los más vanguardistas, necesitan un padre. Pero éstos eran huérfanos de vocación”.
La narración no admite matices ni turgencias interpretativas extrañas, no hay artificios engañosos, porque el escritor no necesita crearse un estilo sofisticado para que se le reconozca su originalidad. La nueva propuesta brota de la sencillez del lenguaje, a veces argot juvenil mexicano, como si al calor de la aparente superficialidad se encerrara lo denso de la problemática humana descrita. Lo narrado se va reafirmando por la fuerza de las palabras, cada una implica la aparición de otra, deformada por los excesos y vigilias. Hasta los nombres y títulos se hacen significativos, con Mexicanos perdidos en México se inicia la novela y Los detectives salvajes terminarán de perderse en El desierto de Sonora, tres paratextos que corresponden al incremento del torbellino sin raíces que es la vida de los visceralistas.
El discurso del escritor chileno va dando paso a paso el código de exilio espiritual que quiere dimensionar. Una búsqueda del lenguaje en simbiosis con la temática sobreelaborada. Sistema narrativo que Bolaño inicia con La literatura nazi en América y va dejando huellas en Llamadas telefónicas, Nocturno de Chile y Amuleto. Sin embargo es en Los detectives salvajes donde la escritura resulta envolvente del gran desorden de una realidad que se vive y sólo al leerla nos damos cuenta que cuesta reconocerla. Tal vez sea esta la idea escondida entre 583 páginas, reconocer un mundo que al querer deslastrase de la rutina no sabe cómo construir otra, diferente, propia y enriquecedora.
Un modo de vivir sin método, irónico, periférico, sin memoria y sin capacidad de diégesis social, que no reconoce la madurez de la literatura anterior, para deambular por un discurso inexistente, cuya deformidad va “in crescendo”, hasta el horror, varias veces confirmado, es lo que encontramos en nuestra aproximación crítica. Ese horror va interiorizando los personajes y se materializa en el cuadro que pinta María Font. “En los riachuelos de lava (pues seguían siendo de color rojo o bermejo)… flotaban muñecas calvas y cestas de mimbre repletas de ratas… en el cielo se gestaba una tormenta… El cuadro era horroroso”. Se describe un estereotipo de inclemencia natural, por donde no se asoma ni un resquicio de posible ternura, constructo asociado al que los jóvenes van creando, con espacios inhóspitos que conjuran las peligrosas energías, ya no naturales sino de paraísos artificiales que acaban hasta el sentido de la amistad. Nada sucede por azar en esta novela, que tan pronto raya en el surrealismo, si lo entendemos como el querer escapar del mundo hacia la libertad absoluta, cortando las amarras que la atan a la lógica, a los valores tradicionales, para crear una sintaxis dinámica que signifique los nuevos referentes.
La novela nos habla desde recursos narrativos interceptados, algunas veces, por un onirismo más de vigilia que de sueño real, monólogos autocríticos, una sensación de caos planeado. “Un verdadero escándalo verbal” de palabras que brincan los límites de la retórica académica para alterar la relación tiempoespacio, porque es imposible vincular los testimonios de la segunda parte al crimen que solo conocemos al final y se cometió en Sonora en tiempo anterior. Desenlace que se da como resultado de conductas que van generando un abarcado desarraigo del cual surge la última alternativa: un desierto, la soledad y el desamparo.
Los testimonios documentan perfiles de expatriados sin ancladero cultural ni social. Del chileno Belano dice Laura Jáuregui: “En el fondo de su ser era un canalla. Porque una cosa es engañarse a sí mismo y otra muy distinta es engañar a los demás”. El controversial Belano es para Bolaño el Maqroll de Álvaro Mutis, personaje reinventado en una y otra novela, trashumante autorreferencial en ambos escritores.
En Los detectives salvajes se corporiza totalmente para poder acceder a él por cualquier resquicio de su personalidad, la cual a veces el escritor reformula en cada testigo, sin que pierda lo extraño que surge tras el velo de un personaje, a veces generoso como cuando salva al niño que cae al precipicio, pero otras egoísta y manipulador de sentimientos. Mujeres y amigos son accidentes en la vida de Belano, pero él siempre resurge de cada viaje, de la suma de desarraigos y lugares que nunca son pertenencias. Belano no puede morir, porque como le dice Bolaño a Dunia Gras Mirant en una entrevista: “Belano no muere. ¡Si es como matar la gallinita de los huevos de oro!”.
El aura que rodea a Belano consume más de la mitad del libro, porque vivimos “la era de los símbolos rotos”, se crean aquellos que desde la periferia cultural inventan un desvalor que los iconiza, una manera de rechazar la modernidad, aun estando el escritor consciente de que ella no muere, se recrea, más o menos violentamente según los postulados sociales y culturales esgrimidos por la sociedad que se va transformando. Es lo interesante de esta novela, ver como el proceso visceralista se diluye porque no tenía ideas que lo sustentara. La historia ha demostrado que las rupturas se dan en los contextos humanos antes que en la literatura, cuando Baudelaire contempla los cambios en el París del finales del xix ya las calles se habían convertido en pasajes comerciales, recorridas por los “flâneurs” y las mujeres salían de sus casas al amanecer, con sus viandas, camino al trabajo. También el discurso de Bolaño legitima la función del lenguaje, un discurso consciente de la necesidad de darle nueva forma a un mundo en ebullición. El escritor chileno no inventa su narrativa como una misión simbólica, no la prepara para un acontecimiento, el acontecer está ahí, en el día a día, exigiendo diferente lenguaje, aunque el espíritu de la ironía permite entender que dentro de la ficción nada es como aparenta, de ahí que Bolaño vaya regando el bosque con letritas negras para guiarnos, unas veces y descontrolarnos otras, hacia el accidental crimen inesperado. También nosotros, como sus personajes, pasamos de una lectura de la juventud a una de la madurez, más compleja y ya inmersos en las continuas paradojas a las que nos obligan Lima, Belano, las hermanas Font y tantos testigos que se contradicen entre ellos. La lógica va perdiendo terreno en algunas declaraciones, como las del abogado Xosé Lendoiro, quien intuye en Belano fuerzas ocultas perversas que logran cambiar y destruir a las personas que compartan su vida. Decía María Zambrano: “No hay conocimiento humano que no tenga como origen, y aun permanentemente una intuición”.
Interesa observar cómo Bolaño complementa aspectos sistemáticos de una metodología preelaborada, con algunos irracionales, dejados al azar; personajes que no destruyen sus proyectos de vida con otros que se bambolean, sin encontrar espacios que los libere de la necrofilia que va cerrando sus vidas y se esconde en cada relación sexual, sin erotismo, sin romance, sin amor; tras la línea que propició Françoise Sagan, quien en Buenos días, tristeza redimensiona el sexo bíblico y lo convierte en la faceta humana que ya había literalizado Sade en sus días de prisión en el París revolucionario de finales del siglo xviii. Un sexo sodomizado, prehistórico, el cual integra el lenguaje al juego de la transgresión sexual y crea un ambiente donde la violencia resulta indispensable, como en la relación entre Belano con Simón Darrieux, quienes se conocieron en cualquier parte: “Tal vez en un bar, tal vez en una fiesta, en el edificio de Jerry Lewis… En México la gente se conoce en los lugares más inverosímiles” (209). El horror irá incrementando las páginas de esta novela, el lenguaje fermenta desarrollando el lagar de humor negro, que presagia Ernesto San Epifanio cuando dice que Cesárea era el Horror. Sustantivo bizarro, hasta por su misma fonética y que Bolaño acentúa con el episodio de Auxilio Lacouture, encerrada en un baño de la universidad durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Igual que lo hizo Poli Délano con Gabriel Canales en En este lugar sagrado, encerrado tres días en el baño de un cine en Santiago de Chile durante el golpe de Estado a Allende. Ya Elena Poniatowska había publicado en 1971 La noche de Tlatelolco, testimonio oral, donde Alcira pasa, aterrada, quince días en un baño de la unam. Tríada palimpséstica que Délano y Bolaño recrean con diálogos interiores y superposición de planos temporales. El baño se convierte en el no lugar de la introspección, imagen que el escritor describe en el Manifiesto infrarrealista de 1976 como un espacio indispensable para morir y nacer. El horror vincula a Bolaño con la literatura latinoamericana del nuevo siglo: Abril rojo de Santiago Roncagliolo, máscara literaria de los crímenes cometidos en Perú del setenta al noventa. En otro contexto, Delirio y El desbarrancadero, donde Laura Restrepo y Fernando Vallejo muestran una visión decadente y crítica de la sociedad enferma bogotana, cuyos excesos llevan a los protagonistas hacia la muerte por droga y sida. Theodor Adorno en Minima Moralia considera que el humor negro es un fermento del horror recreado en momentos de violencia contenida. Sin embargo, Walter Benjamin comenta en Angelus Novus que no hay documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie, para explicar el horror que refleja el ángel de Paul Klee ante el mundo que deja atrás. No inventa Bolaño la barbarie, ella surge de la relación internarrativa con sus propios códigos simbólicos de horror, visceralismo vital, espacios escatológicos, el desierto en su recurrencia de soledad y desamparo, encubierto en una dinámica de cambios permanentes de lugares, por lo cual consideré pertinente el título para este trabajo. Aunque Bolaño vacila, queriendo introducir la rutina, con escapadas al hogar de Belano, con su madre y hermana, o con ratos familiares en casa de las Font, o reunidos en lugares de la tradición mexicana nocturna de los años setenta, como el Café Quito y el Hórreo, también en las puertas del periódico El Excelsior, reconocido patriarca del periodismo mexicano, la lectura no cree en subterfugios, no se pierde el rigor del discurso elegido cuyos senderos conducen “demonios malsanos”.
Una Ciudad de México con sus innumerables subculturas, que ha perdido la fisonomía familiar. Una ciudad que cuestiona el barroco de su colonia pero construye otro tan churrigueresco como el anterior, ya no por sus excesos arquitectónicos sino humanos. Cada palabra del libro revela el choque emocional y las tensiones endógenas que la gran urbe produce en los poetas viscerales, que amontonan ornamentos desestabilizadores, en un ir y venir de acá para allá, siempre en pos de lo lúdico, sesgando lo espiritual. Personajes que viven en espacios en blanco que a nadie pertenecen, que cambian sus inquilinos, ya sean pensiones inhóspitas o cuartuchos de hotel compartidos, en todos ellos la infancia y la familia se convierte en cadáver insepulto, cuya ausencia, a veces escogida, va creando la expresión que los destruye. Bolaño no da respuestas, ni justifica la extraterritorialidad que culmina en el Desierto de Sonora, lugar obsesivo en su narrativa; allí pasa Hilda Carrasco su luna de miel en La literatura nazi en América; en Villaviciosa nació Cesárea. Pueblo destinado a desaparecer, de donde es oriundo Gusano, de Llamadas telefónicas. Zona fronteriza con Estados Unidos, escena del crimen, estado abandonado por sus habitantes, símbolo ideal de la desmemoria histórica, tal como lo plantea el poeta Pedro González Carrera en La literatura nazi en América, una máquina del tiempo que tenía una avería desde el principio de los siglos. Para llegar a Sonora el rompecabezas nos lleva por calzadas de cerro, clínicas mentales, Ferias del Libro, Tel-Aviv, pensiones de París, todos lugares que contextualizan una prosa de urgente desafío al arraigo y estabilidad, un rechazo a las narrativas del boom y postboom en las que la ubicuidad, la región, la historia, lo social y la memoria eran temas prioritarios.
La contractura bolañana congela los músculos del lenguaje, sin que se encuentren signos de rehabilitación, porque se va contrayendo el ámbito a una periferia de voces agresivas y un cuerpo vivo que zigzaguea entre signos contingentes de excesos seductores, con una semiótica transmoderna (por adjudicarle un nombre que implique la modernidad oculta que se rehace pero no muere) a la cual Bolaño le brinda la oportunidad de ser transformadora en su discurso y nihilista en su significación. Penetrar los hechos integrándolos al todo ha sido mi propósito. Viajar con García Madero inmaduro, con un Belano que me llevó a lugares exigentes de diferentes lecturas, porque de cada uno de ellos surge una diferente respuesta literaria que va creando la máscara de la ficción. Mecanismos narrativos utilizados en Nocturno de Chile con la duplicidad del Padre Urrutia en “el joven anciano”, recurso que con Belano se logra a través del espejo de múltiples caras que ofrecen los testigos. Fragmentos de sueños, veta surrealista que confunde al ficcionar adentro de la ficción. Exceso de puntos seguidos intencionales, porque ningún discurso es libre si se quiere realizar una buena narrativa. Nada es espontáneo en Bolaño, al estilo Ezra Pound, no le interesan los vicios sino la inteligencia de sus personajes, pero también para Pound la felicidad se consigue cuando se logra, como lo ha hecho el poeta Robert Frost, la pertenencia de un lugar de identidad en el contexto donde vive.
La verdadera periferia de los desplazados la expresa el escritor chileno en Amuleto cuando Auxilio dice: “Todos iban creciendo en la intemperie latinoamericana, que es la intemperie más grande, porque es la más escindida, la más desesperada”. Bolaño apoya y adversa el discurso con su lenguaje, aniquila el pasado para incorporar un hoy contingente, vacilante, móvil, en el que se hunden Belano, Lima, y García Madero como en el pozo profundo de Nietzsche, sólo que en este caso no logran salir airosos a la cima, porque ellos quedan encerrados en un paradójico lenguaje de interdictos, en un lugar donde, como en sus vidas, no había justicia ni ley. Luego de varias lecturas, decido regresar a la primera; la intuición, como piensa María Zambrano, no miente y cuando García Madero dice que el método del taller “Era idóneo para que nadie fuera amigo de nadie o para que las amistades se cimentaran en la enfermedad y el rencor”, se siente que, por senderos o caminos reales, el desarraigo afectivo, identitario, regional, el desamor del desplazado, es el conflicto.
Desde luego, la erudición destila por el texto, con un ocultamiento de fuentes primordiales, con aguda percepción de la materialidad del lenguaje, del abuso de sexualidades que liberan violencias, sobre todo con el nicho cultural más emblemático de América convertido, con aires surrealistas y excrecencias barrocas, en un hiperrealismo que entierra cualquier sentimiento que pudiera nacer en tierras aún fértiles. La novela causa asombro, aceptación y rechazo al mismo tiempo. Pero es necesario desandar el camino narrativo del escritor y también avanzar en él para deambular de personaje en personaje, de lugar en lugar y poder construir la integridad de lo diverso, una integridad que se enriquece en cada novela pero no se fragmenta. “El mosaico narrativo” del que hablaba Orlando Araujo, para plasmar el deseo de ofrecer una actualidad en cuyas constelaciones se reconociera la sintomatología simbólica del desarraigo en Latinoamérica. Llego al final, a Sonora “con árboles muriendo”, como un desolado pueblo de los western, donde ocurre el crimen por el cual, sin saberlo, todos hemos perseguido a Lima y Belano. Al llegar aquí nos damos cuenta de que la novela no tiene revés ni derecho, se puede leer desde el final o empezando por el principio, porque toda ella constituye la unidad de lo heterogéneo; ninguna diversidad anula otra sino que la va complementando, siempre en la “línea de la no línea”, en unas páginas donde es el sujeto cultural descentrado quien pide que lo signifiquen, sin dogmas ni absolutismos, sin eludir los rigores que el lenguaje exige para el tratamiento de “la no simultaneidad de lo simultáneo”.
Marc Augé, Los no lugares, Barcelona, Gedisa. 2001.
Carlos Freixa, “Bandas o castas neobarrocas en Ciudad de México” en Cuadernos Hispanoamericanos 621, marzo 2002, pág. 10.
Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, Caracas, Monte Ávila, 1999, p. 163.
Entrevista a Roberto Bolaño hecha por Dunia Gras publicada en Cuadernos Hispanoamericanos, 604, octubre 2000, p. 53.
María Zambrano, Persona y democracia. La historia artificial, Barcelona, Anthropos,1988.
Reflexiones tomadas de Hablan los escritores, Barcelona, Kairós, 1981.
Roberto Bolaño, Amuleto, Barcelona, Anagrama, 1999.
Título del libro de Carlos Rincón La no simultaneidad de lo simultáneo, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1995
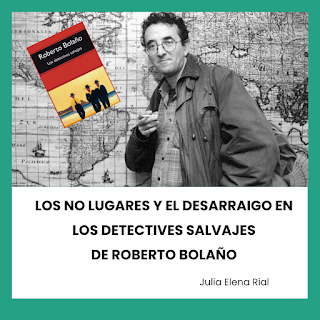







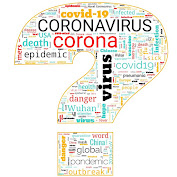



Comentarios
Publicar un comentario