El petróleo: Huellas de cultura y contracultura
En pleno siglo XX los espacios oníricos alrededor del petróleo se posesionaron de la realidad, y es entonces cuando en Venezuela se inicia la toma de conciencia de pertenencia del petróleo.
La narrativa del petróleo ficciona los equívocos de esa riqueza y las componendas que de ella se generaron. Cada novela expresa una diferente visión del petróleo al tropezar con una realidad nueva, que no puede reducirse a explotación capitalista, o a posiciones liberales, neoliberales o socialistas con que algunos escritores diseñan sus discursos narrativos. Porque más allá de la inclinación esteticista e ideológica de todo creador literario, la narrativa del petróleo aún carece en la ficción del pensamiento auténtico que resuelva, cree, ensamble, invente modos de vida, tanto entre las vicisitudes del campo de explotación como en las oficinas de las corporaciones.
Las narraciones conflictúan, critican, exorcizan, se lamentan, pero no se termina de fraguar la utopía realizable de pleno conocimiento del significante petróleo, a través de todas sus manifestaciones: artísticas, técnicas, educativas, de pertenencia ciudadana, que todos estamos esperando.
Un Isaac Pardo faltó en la literatura del petróleo. Un creador y activista de utopías realizables.
Las petro-novelas permanecen estancadas en un proceso social que en la realidad tuvo inestabilidad y continuas transformaciones. Mientras la economía petrolera organizaba líneas, a nivel mundial, en su marco conceptual y estratégico, la narrativa ponía la mirada en el abandono de lo axiomático, haciendo hincapié en las manifestaciones que destruían el desarrollo agrícola de las regiones. La escisión entre la gran economía y el rutinario vivir lleva, según las narraciones, a frustraciones y deformaciones del individuo que vive y trabaja en medio del petróleo. Creemos que esa trama conflictiva de las sociedades ficcionales, expresa un trasfondo excesivamente realista y no lleva implícito, aún en ficción, el desenvolvimiento histórico, contingente, de los países petroleros en Latinoamérica.
La literatura Latinoamericana ha demostrado que no existe en la narrativa del petróleo una relación entre el centro y la periferia, Colombia, Venezuela y México validan la calidad artística de sus ficciones petroleras; sin embargo estas no han reinventado, en el siglo XX ni en este siglo XXI una literatura que exprese, con creatividad, las condiciones actuales de la cotidianidad de una sociedad petrolera.
El inicio del siglo XX privilegia en Venezuela, como se lee en las novelas de ese período, las facilidades otorgadas a los concesionarios según la ley de 1909 que decía: “La bondad de una ley de minería ha de apreciarse por la seguridad que se dé a los explotadores en su concesión; por la extensión de la libertad que se le conceda para obrar, pues cuanto menos trabas, mejor; y finalmente, por el cúmulo de facilidades que se les brinde para la obtención de las minas.” (Baptista, Mommer 1997, 2).
En este aspecto son claras las novelas al denunciar que la transferencia de la renta petrolera no llegaba, en época de Juan Vicente Gómez, al destino deseado por los pueblos productores. Lo refiere Vicente Lecuna, entonces Presidente del Banco Central de Venezuela, al afirmar que en relación con Estados Unidos: “Venezuela se encuentra en un caso distinto, ella no aprovecha nada del petróleo que se llevan. Sólo le queda la participación que exige la ley de la República.” (Egaña, 1979: 216).
El petróleo tuvo la propiedad de cambiar violentamente los estatus sociales y resultaba complicado salir del conuco a la perforación. Sin duda que los discursos nos hablan de la codicia que identificaba al negocio del petróleo, para convertirse en la envolvente de quienes se involucraban con él. Codicia no sólo de dinero, sino de poder, del deseo apasionado e intuitivo para no fracasar en el intento por ser parte de los beneficios. Es el apetito sensual por palpar su negra y pegajosa superficie, por oler ese fuerte hedor a brea, y por dejarse llevar por la concupiscencia que arrastra tras de sí el poder del petróleo, desde el obrero hasta el magnate.
Algunos le llaman “la locura petrolera”. Así como en siglos anteriores atacaba la fiebre del oro y muchos hombres abandonaban todo por ir, con los ojos cerrados, tras la búsqueda del milagro de la suerte; como lo afirma Shakespeare en El Timón de Athenas, cuando el protagonista se expresa así del oro: ”Este amarillo esclavo va a fortalecer y disolver religiones, bendecir a los malditos, hacer adorar la lepra blanca, dar plazas a los ladrones y hacerles sentarse entre los senadores con títulos, genuflexiones y alabanzas” ( Shakespeare, 1951: 1720).
Lo entendieron así aquellos miles de hombres, llenos de deseos de riqueza , que se acercaron a Pittsburgh, luego que Edwin Drake descubriera el primer pozo en el mundo en 1859; o a Cabimas, al Tigre, a Mene Grande a Barrancabermeja, a Santa Elena, o a Zorritos en Perú, a compartir cara a cara con las inclemencias de la naturaleza, en barracas insalubres, sus deseos de encontrar la suerte de que las llagas abiertas en el cuerpo de la tierra les brindaran sus beneficios.
La literatura expresa que esa codicia no ha claudicado, por eso este ensayo supone una nueva apertura del tema, con textos que aún no habían llegado a mis manos y que hoy considero de interés para seguir reflexionando sobre un petróleo que, por su tratamiento, cada día invade el desarrollo cultural de los países, con mayores controversias, manipulaciones y hasta peligrosidad, desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
La lectura de estas obras, unas nuevas otras descubiertas, me han sugerido reconstruir una secuencia, reinventar este contínuum petrolero, el cual, aún cuando exprese lo institucional, social, político, cultural o literario, en cada novela construye un edificio que impone un sentido diferente y modifica panoramas anteriores. Cada escritor inventa comunidades, distintas en sus tradiciones, a partir de elementos que integran la historia común del petróleo, con la variedad infinita de estilos diferentes y perspectivas culturales heterogéneas. Más aún cuando las petronarrativas parten de la transformación intempestiva e inconsulta de un mundo tradicional, que hoy sólo puede ser leído e interpretado como un mito de origen, combinándose como una gran constelación del petróleo.
Más allá de la estructura funcional de todo lo que la explotación petrolera significa, y de la desarmonía con la naturaleza que el producto lleva implícito en su producción, las novelas se edifican a través de las partes que interesan al escritor. Será el conjunto de esas partes el que nos guiará a la compenetración del arte objetivado de una industria, cuyos trabajadores convierten al petróleo en espíritu del torrente que marca sus vidas, en países tocados por esa varita mágica. La literatura muestra cómo la negra brea puede sugerir ideas antinómicas: parecer dichosa, sublime, poética, fascinante, tremenda, terrible, mortal, agobiante y destructora. Cada uno de estos adjetivos responde a la invención de lo cotidiano que el petróleo le ofrezca, y que nosotros exploraremos con una visión más humana que cronológica en la narrativa del petróleo que aborda estas páginas.
Desde el día en que se descubre el petróleo y se explota se intuye una nueva modalidad de la historia en los países productores. La mutación de modelos intelectuales, los trastornos económicos y políticos, los nuevos significantes culturales, con su sobrecarga de sentido, están referidos, narrados y, algunas veces testimoniados, en las petronovelas.
Toa y Mancha de Aceite de César Uribe Piedrahita (1992) pone de manifiesto la relación Empresa-petróleo, Guachimanes de Gabriel Bracho Montiel (1954) la crisis larvada entre obrero y empresa, La cabeza de la hidra de Carlos Fuentes (1978) alerta sobre los excesos de una sobremodernidad delictuosa entre producto, corporaciones y gobierno, con la participación mítica de la representación del malinchismo moderno y el simbolismo de la Virgen de Guadalupe para proteger los intereses de los mexicanos.
Más allá del negocio en sí mismo, en todas las narraciones se van puntualizando los fenómenos culturales, identificados localmente, pero que responden a un universo común de transformación. Cuando se refuerzan las corporaciones multinacionales, cada espacio petrolero sale en busca de sus particularidades, revisa sus raíces, en un deseo de no perder costumbres, tradiciones y lenguaje, ante el inevitable sincretismo que llevó a los escritores a descentralizar las miradas y pensar en un nuevo espacio que aún, después de noventa años, sigue sin definir.
Las últimas novelas nos presentan un petróleo que cada día va desconstruyendo la creación de un posible nicho cultural. Carente de identidad, ética y honestidad lo leemos en Hombres del petróleo de Juan Páez Ávila (2007). Leila Guerriero (2005) nos ofrece las secuelas de un monstruo que deja muerte a su paso en Los Suicidas del fin de siglo. Un hombre de aceite de José Balza(2008) expresa la pérdida del sentimiento humano y del sentir colectivo y solidario en quienes gerencian una corporación en algún lugar del mundo. Martha Perotto (2004) en Territorio Waj-Mapú. Patagonia secreta enfrenta intereses étnicos y culturales a la frialdad del dinero que el petróleo produce.
Algunas novelas decoran el mito petrolero, lo ornamentan con valores étnicos, lo armonizan con configuraciones llenas de sentido, donde lo que se cuenta es el origen de la explotación y no el destino actual de los beneficios y sus consecuencias, como razón de ser de la creación literaria. Hablar de mito petrolero no es aproximarse a lo irracional, sino pensar en el enigma de cómo fue aceptado “lo otro”, constituido por costumbres, lenguajes, formas de trabajo, tecnologías, un conjunto de nuevos sistemas cuyo impacto, dimensiones de transformación y rupturas culturales, son difíciles de imaginar en este controversial y caótico siglo XXI.
La idea de volcar la mirada hacia una historiografía de la narrativa del petróleo nos enfrenta a la imposibilidad de trazar una linealidad en su secuencia temporal, no es posible partir de Tierras hechizadas (1939), Mancha de aceite (1992) o Guachimanes (1954) para llegar, sin escollos, a La cabeza de la hidra (1978), Morir en el Golfo (1988), a Territorio Waj Mapú Patagonia secreta (2004) o a Hombres del petróleo (2008) y a tantas otras que han sido motivo de nuestra reflexión en trabajos anteriores.
Actuar como si la narrativa estuviera dotada de un fundamento único¸ para saber lo que viene después, sería asumir una posición determinista. Desde luego en la dispersión y heterogeneidad hay elementos comunes, como la codicia del producto y otros sistemas peculiares, que nos ofrecen las novelas y que constituyen organismos ficcionales autónomos dentro de cada relato. En las configuraciones interdiscursivas no está ausente la hibridez, porque como dice José Ramiro Podetti: ” Mientras el multiculturalismo pone su mirada en la diferencia, la transculturización apunta a la síntesis (…) La transculturización no excluye necesariamente el conflicto, porque en toda mezcla hay siempre pérdidas, pero el multiculturalismo contiene inevitablemente el germen del conflicto” (2008: 202).
He tratado de incorporar aquellas narraciones sobre las cuales no había hecho referencia en el texto anterior; sé que queda mucho por investigar, la idea es motivar a otros ensayistas para continuar esta labor que para Venezuela es de crucial importancia. Vivir la cultura del petróleo, sus expresiones nacionales e internacionales, debe constituirse en un interesante viaje, hacia la memoria de un hecho cultural en aquellos países cuya principal fuente económica lo constituye el preciado oro negro.












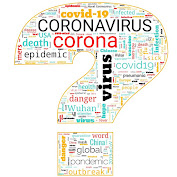



Maravilloso ensayo. El petróleo, amado y odiado, fuente inagotable de inspiración en nuestra Venezuela
ResponderEliminar