Vicente Gerbasi y La poesía crepuscular
A veces concentrado en la elaboración de sus poemas, riguroso, deslindado de encasillamientos; poeta de la naturaleza, sin estar confinado en ella. Su estilo poético es portador de características estéticas y de una visión propia de su identidad.
Vicente Gerbasi nace en Canoabo (Estado Carabobo- Venezuela) en 1913. Época de convergencias (inter) literarias, con secuelas ruben darianas, con los golpes de aldaba de una vanguardia tardía y reminiscencias de algunos poetas románticos, y surrealistas como Novalis, y Luis Cernuda que no han dejado de influir en la poética occidental, a pesar del tiempo transcurrido desde sus creaciones líricas.
Así, en esa complejidad poética, Gerbasi armoniza el sentido romántico de la auto reflexión, con el misticismo, y el recrear una simbología bíblica, para darle a su lírica un tono de nostalgia y de espiritualidad.
Adentrarnos en Olivos de eternidad es sentir merodear entre sus versos el fantasma de Novalis. Es penetrar la búsqueda del tiempo inmemorial de Gerbasi para poder compartir el pasado que retorna en el “espejo de metal oxidado entre vasijas de arqueología, /… El tiempo lleva mis ojos hacia la muerte, / mientras lo veo detenido/ en una Corona de museo (Gerbasi, 2004, p.145). El poeta alemán también traza su lírica romántica evocando lo inmutable del tiempo cuando dice en Himnos a la noche: “Las horas son pesadas/ y tímido el empeño/ cuando todo se muestra/ como vano fantasma:” (Novalis,1965,p.105). Gerbasi enriquece ese acto reflexivo de la poesía integrando acción y contemplación, antiquismo y modernidad, con una visión unitaria y eterna del mundo cristiano. Los dos poetas le atribuyen virtudes mágicas al lenguaje, y en el camino de la espiritualidad reinventan épocas a través de la sensualidad de sus sueños.
Las analogías que devienen de las construcciones oníricas convierten a los dos poetas en oradores de una religión rememorada y representada, siempre en la búsqueda del punto de unión entre vida y muerte. Ambos van tras lo absoluto con la conciencia clara de un sentir subjetivo predominante. Lo expresó el poeta alemán en Pequeños escritos cuando dijo: “El objetivo supremo de la cultura consiste en que uno se apodere de su yo trascendental convirtiéndolo así en el yo de su otro yo.”
Las analogías que devienen de las construcciones oníricas convierten a los dos poetas en oradores de una religión rememorada y representada, siempre en la búsqueda del punto de unión entre vida y muerte. Ambos van tras lo absoluto con la conciencia clara de un sentir subjetivo predominante. Lo expresó el poeta alemán en Pequeños escritos cuando dijo: “El objetivo supremo de la cultura consiste en que uno se apodere de su yo trascendental convirtiéndolo así en el yo de su otro yo.”
En la búsqueda de su yo Gerbasi tan pronto se enajena como se recupera en el viaje a Jerusalén, que le sirve de mediador de sí mismo. Reflexión crítica que el poeta expresa en cada verso, en cada palabra, en cada símbolo y en el carácter solitario, al convertirse él mismo en su religión lírica. Pero a diferencia de Novalis, quien rechaza el mundo exterior, nuestro poeta lo penetra, lo asimila y lo transforma, dándole valor musical a la función de las voces que representan ese mundo: “Yo subo a ti, Jerusalén, / llevado por el oscuro viento de los siglos, piedra a piedra, / y allí entre tus muros de hueso carcomido, / en tu noche melódica, / abro tu libro bajo los relámpagos…” (2004, p.142). El mundo visible toma acordes del mundo auditivo y en ese sonar de sensualidades logramos, como lectores, la posesión íntima y el goce estético del poema
Las palabras en Olivos de eternidad adquieren valor y fuerza mágica por sus combinaciones y por las infinitas posibilidades interpretativas. Leemos la conversión de cosas concretas en mitos inexplicables, conceptos oscuros para quienes, “están ciegos de edades sagradas”. Sin embargo en esa misión suprema que es su poesía, Gerbasi auscultamilenios de magia religiosa, sentimientos inescrutables, y la alquimia espiritual que le da vida a la esencia milenaria de la religiosidad. Podríamos pensar que, tal vez, el poeta desea rechazar el auge de la poesía futurista, luego del Manifiesto de Marinetti, en el cual los objetos adquieren el pragmatismo de la época industrial. Para Gerbasi los objetos pierden su significado de utilidad y se convierten en la espiritualidad que encierra el barro, el metal o las manos que los moldearon.
En la cita de lo místico a través de objetos sagrados,el poeta establece una evidente relación entre al capítulo I, Versículo 24 del Libro del Profeta Ezequiel y el Capítulo 3 de las Lamentaciones de Jeremías con el poema XV con Olivos de eternidad. Allí desarrolla un cruce de alusiones a lo inexplicable, a lo sobrenatural, ala tradición religiosa, a una naturaleza que emite presagios para ofrecer la concepción idealista de la vida y del mundo, que Gerbasi enfatiza y en la cual Kant aparece como referente escondido. Cada palabra desea evadirse de la materia, aunque se nutre de ella.
Es en esa espiritualidad donde los símbolos tradicionales adquieren un sentido nuevo. La lírica gerbasiana crea una divinidad puesta en objetos, tarea intelectual que adquiere forma poética de conocimiento y creencia. Búsqueda de justificaciones de sí mismo, de lo que sabe inalcanzable. En Jerusalén, en el pasado bíblico, desea encontrar el renacer cíclico que vence a la muerte. Es allí, entre escombros, piedras y barro donde lo religioso adquiere un sentido mítico de “ilusión”: la búsqueda de una historia real ocurrida en un tiempo hoy fabuloso. Vivir esa historia equivaldría a reconocer un tiempo circular, equiparado a la eternidad.
Las palabras en Olivos de eternidad adquieren valor y fuerza mágica por sus combinaciones y por las infinitas posibilidades interpretativas. Leemos la conversión de cosas concretas en mitos inexplicables, conceptos oscuros para quienes, “están ciegos de edades sagradas”. Sin embargo en esa misión suprema que es su poesía, Gerbasi auscultamilenios de magia religiosa, sentimientos inescrutables, y la alquimia espiritual que le da vida a la esencia milenaria de la religiosidad. Podríamos pensar que, tal vez, el poeta desea rechazar el auge de la poesía futurista, luego del Manifiesto de Marinetti, en el cual los objetos adquieren el pragmatismo de la época industrial. Para Gerbasi los objetos pierden su significado de utilidad y se convierten en la espiritualidad que encierra el barro, el metal o las manos que los moldearon.
En la cita de lo místico a través de objetos sagrados,el poeta establece una evidente relación entre al capítulo I, Versículo 24 del Libro del Profeta Ezequiel y el Capítulo 3 de las Lamentaciones de Jeremías con el poema XV con Olivos de eternidad. Allí desarrolla un cruce de alusiones a lo inexplicable, a lo sobrenatural, ala tradición religiosa, a una naturaleza que emite presagios para ofrecer la concepción idealista de la vida y del mundo, que Gerbasi enfatiza y en la cual Kant aparece como referente escondido. Cada palabra desea evadirse de la materia, aunque se nutre de ella.
Es en esa espiritualidad donde los símbolos tradicionales adquieren un sentido nuevo. La lírica gerbasiana crea una divinidad puesta en objetos, tarea intelectual que adquiere forma poética de conocimiento y creencia. Búsqueda de justificaciones de sí mismo, de lo que sabe inalcanzable. En Jerusalén, en el pasado bíblico, desea encontrar el renacer cíclico que vence a la muerte. Es allí, entre escombros, piedras y barro donde lo religioso adquiere un sentido mítico de “ilusión”: la búsqueda de una historia real ocurrida en un tiempo hoy fabuloso. Vivir esa historia equivaldría a reconocer un tiempo circular, equiparado a la eternidad.
Gerbasi volcó su religiosidad en la ficción consciente de su poesía, donde la tradición y la originalidad no se excluyen entre sí. Sobre los cimientos del pasado se narra un presente, referido con una retórica en la cual compiten formas tradicionales con simbolismos y surrealismos, y donde la espiritualidad interior condiciona la utilización de esos recursos estilísticos. Domina la expresión poética, no podemos encasillarlo en un estilo único porque los detritus de tradición forman parte de esa religiosidad que se niega a grandes rupturas, no sólo en la vida sino también en el quehacer literario. Es en el yo encarnado en imágenes donde la vanguardia hace sentir sus campanas de siglo XX latinoamericano, cuando las palabras que las designan regresan a su sentido onomatopéyico: “Soy diferentes edades/ en el sótano/ donde se fabrican calderos, / como en un fuego de la infancia. / Soy diferentes edades/ en los calderos que brillan, / en su sonido de cobre/ que rueda por las piedras/ tiempo abajo, / música religiosa abajo, / válido de oveja abajo…” (2004, p.145).
Walter Benjamín (1961) pensaba que la palabra literaria es dueña de un sentido que busca el ruido original, y su significado está encerrado en el signo, en el juicio y en la vibración onomatopéyica. En el simbolismo de las voces reside la autonomía lírica de Gerbasi, su entrega absoluta al poema, hasta ser parte de él y de la liturgia bíblica que quiere expresar.
La religiosidad, y el buscar en lo intangible de la religión su propia interioridad también lo comparte Gerbasi con el Poeta español Luis Cernuda (1902-1963), quien en La realidad y el deseo expresa: “Al pie de las estatuas por el tiempo vencidas/ Mientras copio tu piedra, cuyo encanto ha fijado / Tu trémulo esculpir de líquidos momentos, / Única entre las cosas, muero y renazco siempre.” (1964, p.143). Cada uno construye, a través de la poesía, sus vivencias, y el sentido de ellas no está dado por las estructuras líricas sino por la intensidad del clímax referido, dentro del cual los poetas son protagonistas de sus deseos y sueños. El poder mágico que en ambos poetas consuela la vida, necesita del soplo de una realidad superior que la anime para convertir sus poesías en autobiografía espiritual.
La singularidad en la obra de Vicente Gerbasi proviene de su voz interior, al rescatar lugares y personas que integraron su contexto, perfiles que trata de grabar con el lenguaje para que no se depositen en la tierra de sueños olvidados. Sueños del hogar itálico, en Mi Padre el Emigrante, donde la nostalgia del país mediterráneo lo convertía en presencia, y en cadencia del fraseo italo-hispano; eco de viejas canciones, de tradición culinaria, de calor humano en las expresiones afectivas. Sus poemas parecen recoger el sonido de las melodías marinas. Presencias y ausencias que determinan espacios, objetos, bosques, siempre entre los límites de la creación crepuscular, y de la eternidad que se recicla en Iniciación en la intemperie “La eternidad es un trompo/ que se agarra en la uña/ ¡Dios Santo/ de los altares del universo La eternidad canta/ y cae en una cascada/ de otro tiempo.
La poética italiana del siglo XX aportó a Gerbasi sus claro-oscuros, que van transformando la noche para renacer cada día con nuevas creaciones, en una alteridad que tan pronto lo excluye como lo implica. Una versificación deslastrada de los pesos modernistas decimonónicos, y revalorizadora de tradiciones y reminiscencias bíblicas. Como dice Hernández de Jesús en su recopilación de dibujos y fotografías de Gerbasi “Es la voz del hijo del inmigrante, es la hibridez fundacional del otro mundo”. El poeta se apropia del verso italiano y alrededor de él va creando su propia identidad literaria, universal e independiente.
La poética italiana del siglo XX aportó a Gerbasi sus claro-oscuros, que van transformando la noche para renacer cada día con nuevas creaciones, en una alteridad que tan pronto lo excluye como lo implica. Una versificación deslastrada de los pesos modernistas decimonónicos, y revalorizadora de tradiciones y reminiscencias bíblicas. Como dice Hernández de Jesús en su recopilación de dibujos y fotografías de Gerbasi “Es la voz del hijo del inmigrante, es la hibridez fundacional del otro mundo”. El poeta se apropia del verso italiano y alrededor de él va creando su propia identidad literaria, universal e independiente.
Al mismo tenor y en la misma época que Salvatore Quasimodo, Gerbasi establece concordancias insólitas, altera la sintaxis y hace del crepúsculo, de la profundidad religiosa y de la herencia clásica sus motivos poéticos. No en vano ambos coincidieron en Florencia a mediados del siglo XX. La ciudad toscana imponía tono y tendencias literarias. Las infancias se convierten para los dos poetas en edades míticas, poética del lugar encantado que leemos en Río de Canoabode Gerbasi y en Y súbito de noche de Quasimodo. Las señales luminosas, los rayos del sol, las luciérnagas se intercalan entre las noches, atardeceres y crepúsculos. Fulguraciones entre luz y sombras, permanente antinomia entre el morir y nacer, en un período de guerras y de noches profundas, a las cuales los poetas responden con la densidad de ideas encerradas en símbolos humanos y naturales.
El regreso al verso métrico es otro paralelismo entre los dos poetas. Gerbasi con Liras regresa a estas viejas propuestas, rescata valores poéticos, reivindica su libertad interior para desvincular el yo de los trágicos sucesos históricos que se vivían en Europa. En el encuentro con la antigua poética, uno y otro conservan esa tradición que de no revivirla, podría quedar sepultada entre los escombros de una larga guerra. También la resonancia de valores caducos, en un tiempo de preferencia por el verso libre, podía significar un rechazo a los desordenes temporales y espaciales del caos en el que se vivía. Sus poemas fijan imágenes mutables, lo sentimos en Agua y tierra y en Refugio de pájaros. Tanto Gerbasi como Quasimodo revelan la preocupación por el valor simbólico de lo crepuscular, por el idealismo filosófico; por el acercarse a lo ontológico revestido de aires éticos y por su profunda formación cultural.
La obra de Gerbasi testimonia un eje poético que se inicia alrededor de los años 30. Período en el cual el Art Noveau predominaba en las manifestaciones artísticas. De allí, tal vez, su complacencia por la sensualidad: vista, olfato, oído se unen a las formas poético- artesanales que ensalzan la naturaleza, ya las tradiciones, como respuesta a la tecnología e industrialización, que invadía los predios de la vanguardia literaria.
Uno de los valores de la poética gerbasiana es la ausencia de particularidades intransferibles, Mi padre el emigrante es una categoría errante de amor, nostalgia, recuerdos que penetran la médula del lenguaje lírico con gran depuración e intensificación expresiva. Canoabo puede ser cualquier pueblo del mundo y su hogar de inmigrantes era, a principios de siglo XX, lugar común en algunos países de Latinoamérica.
El regreso al verso métrico es otro paralelismo entre los dos poetas. Gerbasi con Liras regresa a estas viejas propuestas, rescata valores poéticos, reivindica su libertad interior para desvincular el yo de los trágicos sucesos históricos que se vivían en Europa. En el encuentro con la antigua poética, uno y otro conservan esa tradición que de no revivirla, podría quedar sepultada entre los escombros de una larga guerra. También la resonancia de valores caducos, en un tiempo de preferencia por el verso libre, podía significar un rechazo a los desordenes temporales y espaciales del caos en el que se vivía. Sus poemas fijan imágenes mutables, lo sentimos en Agua y tierra y en Refugio de pájaros. Tanto Gerbasi como Quasimodo revelan la preocupación por el valor simbólico de lo crepuscular, por el idealismo filosófico; por el acercarse a lo ontológico revestido de aires éticos y por su profunda formación cultural.
La obra de Gerbasi testimonia un eje poético que se inicia alrededor de los años 30. Período en el cual el Art Noveau predominaba en las manifestaciones artísticas. De allí, tal vez, su complacencia por la sensualidad: vista, olfato, oído se unen a las formas poético- artesanales que ensalzan la naturaleza, ya las tradiciones, como respuesta a la tecnología e industrialización, que invadía los predios de la vanguardia literaria.
Uno de los valores de la poética gerbasiana es la ausencia de particularidades intransferibles, Mi padre el emigrante es una categoría errante de amor, nostalgia, recuerdos que penetran la médula del lenguaje lírico con gran depuración e intensificación expresiva. Canoabo puede ser cualquier pueblo del mundo y su hogar de inmigrantes era, a principios de siglo XX, lugar común en algunos países de Latinoamérica.
La poesía de Gerbasi más que apoyarse en la región se mueve en el espacio de la imaginación, en destellos y opacidades, en percepciones móviles que delatan su conciencia aguda por las palabras. Leemos En las Salinas de Zipaquirá: “Siento la noche espesa de carbón/ caer sobre mis hombros, en mis ojos, / entre mis pasos de luctuosos rumbos. /Siento la noche cóncava del trueno/ azul del socavón y de la piedra, / lejos de los duraznos que florecen/ en la penumbra malva de las lomas.”
El lenguaje en el poeta de Canoabo se anima, se adueña del alma porque como dice Juan Ramón Jiménez: “La poesía es un rapto apasionado y deleitoso donde la inteligencia y la emoción están prendidas en una sola esencia libre y pura”
Referencias
Benjamín. W. (1961). Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos. Caracas: Monte Ávila.
Gerbasi, V. (1989).Viento en las hojas. Caracas: Ex Libris.
Gerbasi,V. (1990). Iniciación a la intemperie. Caracas: Monte Ávila.
Gerbasi, V. (1992). Obra Poética. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Gerbasi,V. (2004). Antología Poética. Caracas: Monte Ávila.
Novalis: (1947. Petit écrits.Paris: Aubiers.
Novalis. (1965).Himnos a la noche. Cantos espirituales. La Cristiandad o Europa. Buenos Aires: Editorial Assandri.
Santa Biblia.
Talens, Genaro. (1975). El espacio y las Máscaras. Introducción a la lectura de Cernuda. Barcelona: Anagrama.
El lenguaje en el poeta de Canoabo se anima, se adueña del alma porque como dice Juan Ramón Jiménez: “La poesía es un rapto apasionado y deleitoso donde la inteligencia y la emoción están prendidas en una sola esencia libre y pura”
Referencias
Benjamín. W. (1961). Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos. Caracas: Monte Ávila.
Gerbasi, V. (1989).Viento en las hojas. Caracas: Ex Libris.
Gerbasi,V. (1990). Iniciación a la intemperie. Caracas: Monte Ávila.
Gerbasi, V. (1992). Obra Poética. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Gerbasi,V. (2004). Antología Poética. Caracas: Monte Ávila.
Novalis: (1947. Petit écrits.Paris: Aubiers.
Novalis. (1965).Himnos a la noche. Cantos espirituales. La Cristiandad o Europa. Buenos Aires: Editorial Assandri.
Santa Biblia.
Talens, Genaro. (1975). El espacio y las Máscaras. Introducción a la lectura de Cernuda. Barcelona: Anagrama.
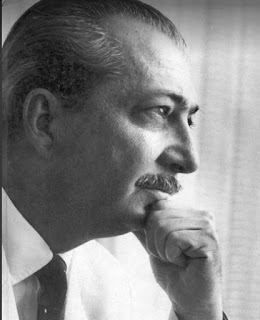












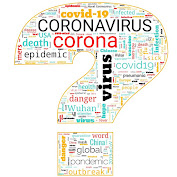



Comentarios
Publicar un comentario