LAS CASAS DE LA TRINIDAD Y SUS ENCUENTROS CON LA HISTORIA
En período de tendencias políticas independentistas, cuando Simón Bolívar enaltece las ideas del socialismo utópico y las obras de Saint-Simón, Fourier y Tocqueville circula escondido bajo las chaquetas de los patriotas, el Marqués de Casa León, desde la Casona de la Trinidad concibe la ideología del dinero-poder ante un pueblo inmaduro y esclavo que teme al “caballero extremeño”.
Nuestra literatura captura la Casa de la Trinidad y la vida de Casa León en los ensayos de Mario Briceño Iragorry. La hacienda de La Trinidad, casa de Antonio Fernández de León, Marqués de Casa León reducto de esclavos a finales del siglo XVIII. Cuartel General del Generalísimo Francisco de Miranda en 1812, más tarde entregada como botín de Guerra al General José Antonio Páez, usufructuada por Juan Vicente Gómez en el primer tercio del Siglo XX y posteriormente convertida en asiento benedictino y en escuela, nos impone un juicio cultural; desde sus paredes que insinúan una opinión para la futura restauración, hasta la seducción de una imagen que vive entre los pilares donde se apoya la bóveda de su historia y que Mario Briceño rescata en un proceso de restauración memoriosa.Es imposible elaborar una teoría sobre nuestra cultura y el análisis de sus circunstancias sin considerar la esclavitud, la prepotencia, el terror, la corrupción, como integrantes de nuestra historia oficial. Pensar en los esclavos azotados en los sótanos de la Casona de la Trinidad ante la mirada ambiciosa de Casa León, es imaginarlo dirigiéndose hacia el viejo oratorio, reclinarse al sonido de un Ángelus lejano, y solicitar a Dios su “sueño de élite”, el título de Marqués; o ¿Por qué no? más éxito en la correosa perversión de sus negocios, luego que el francés Dupont le hubiera instalado el moderno trapiche de fuerza hidráulica.
Sin duda que pensar en la Casa de la Trinidad hace de la experiencia de la muerte la matriz de los relatos. Nexo necesario entre el morir de dueños y esclavos y el imaginario histórico-narrativo. Una guerra de imágenes de doble enfrentamiento: el espacio en el que los muertos aparecen y en el que los relatos se elaboran, dentro de los marcos sociales y culturales de una sociedad regional que quiere recuperar tradiciones, aún a costa del juego cruzado de las ambivalencias que ese pasado le ofrece.
Tal vez el tiempo y nuestro quehacer cultural le impongan otro sentido a la memoria y ya no sea Casa León el protagonista de La Trinidad, sino esa población cautiva, anónima, trabajadores sensibles que agregaron valor al producto tierra, pese a la imposibilidad de poder pronunciar la palabra final. Ancestros cuya laboriosidad lleva a cambiar el protagonismo de la vieja casona.
Revisar el pasado no va a significar volver atrás, sino establecer la paradoja entre el aura de una casa, cuyo lejano histórico está presente en el espacio geográfico venezolano, y la huella de una cercanía que el tiempo ha ido destruyendo y que los restauradores descubrirán en ese tránsito del realismo a la introspección que es la creación artística. Lo recuerda Harry Almela en La casa entre los ojos "La casa se convierte, por virtud de la ventana, en ser vivo con ojos: mira y admira lo claro y lo oscuro, el Mundo abierto y el cerrado, el Cosmos vivo y muerto. Punto ciego donde se encuentran los contrarios, la ventana va a dar testimonio de la Ausencia en la memoria. Lo que fue está aún allí, en el vocablo que justifica una presencia.”
Al mismo tenor latinoamericano se funda otra casa en el solar de la Trinidad, en Asunción del Paraguay, bajo cuyos prolíferos naranjos el dictador Francia (José Gaspar Rodríguez de Francia) llevaba a cabo el fusilamiento de sus adversarios. La historia registra como la sangre de los paraguayos privilegiaba los cítricos, uno de los principales rubros de la economía colonial, cuando las irónicas naranjas respondían con su belleza a la ira del dictador.
En la conocida casa de la Pileta de la Trinidad en Lima fue donde el escritor peruano Felipe Pardo y Aliaga escribió sus páginas costumbristas. Más adelante los salones barrocos, en la segunda mitad del siglo XIX, recibieron bajo sus aleros al presidente Manuel Pardo, y sus puertas cerradas guardaron los conflictos de la reorganización nacional.
Sin duda que pensar en la Casa de la Trinidad hace de la experiencia de la muerte la matriz de los relatos. Nexo necesario entre el morir de dueños y esclavos y el imaginario histórico-narrativo. Una guerra de imágenes de doble enfrentamiento: el espacio en el que los muertos aparecen y en el que los relatos se elaboran, dentro de los marcos sociales y culturales de una sociedad regional que quiere recuperar tradiciones, aún a costa del juego cruzado de las ambivalencias que ese pasado le ofrece.
Tal vez el tiempo y nuestro quehacer cultural le impongan otro sentido a la memoria y ya no sea Casa León el protagonista de La Trinidad, sino esa población cautiva, anónima, trabajadores sensibles que agregaron valor al producto tierra, pese a la imposibilidad de poder pronunciar la palabra final. Ancestros cuya laboriosidad lleva a cambiar el protagonismo de la vieja casona.
Revisar el pasado no va a significar volver atrás, sino establecer la paradoja entre el aura de una casa, cuyo lejano histórico está presente en el espacio geográfico venezolano, y la huella de una cercanía que el tiempo ha ido destruyendo y que los restauradores descubrirán en ese tránsito del realismo a la introspección que es la creación artística. Lo recuerda Harry Almela en La casa entre los ojos "La casa se convierte, por virtud de la ventana, en ser vivo con ojos: mira y admira lo claro y lo oscuro, el Mundo abierto y el cerrado, el Cosmos vivo y muerto. Punto ciego donde se encuentran los contrarios, la ventana va a dar testimonio de la Ausencia en la memoria. Lo que fue está aún allí, en el vocablo que justifica una presencia.”
Al mismo tenor latinoamericano se funda otra casa en el solar de la Trinidad, en Asunción del Paraguay, bajo cuyos prolíferos naranjos el dictador Francia (José Gaspar Rodríguez de Francia) llevaba a cabo el fusilamiento de sus adversarios. La historia registra como la sangre de los paraguayos privilegiaba los cítricos, uno de los principales rubros de la economía colonial, cuando las irónicas naranjas respondían con su belleza a la ira del dictador.
No siempre las Casas de la Trinidad, en predios latinoamericanos, estuvieron ceñidas bajo el estigma de la traición y el dolor.
En la conocida casa de la Pileta de la Trinidad en Lima fue donde el escritor peruano Felipe Pardo y Aliaga escribió sus páginas costumbristas. Más adelante los salones barrocos, en la segunda mitad del siglo XIX, recibieron bajo sus aleros al presidente Manuel Pardo, y sus puertas cerradas guardaron los conflictos de la reorganización nacional.
Cobijado bajo las penumbras de las velas, el general y político argentino Carlos María de Alvear programa con San Martín las estrategias de la guerra de Independencia en su casona en el centro de Ciudad de Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre (Nombre oficial de la ciudad de Buenos Aires. Hasta 1996). Allí mismo al compás de un Minué, intercalado con vapores del espeso chocolate venezolano, el General San Martín conoce a su futura esposa, María de los Remedios de Escalada.
Los adobes de estas casonas se abrigaron con la profesión de fe de pueblos que comprendieron la tarea de definir la realidad nacional a partir del conocimiento geográfico, de las experiencias históricas y del mensaje de los siglos que de ellas emana. Pero también de la sangre autónoma allí derramada, y de la esclavitud sojuzgada que constituyó la antesala de una futura cultura, a pesar de ser expresión de una sociedad invertebrada.
La historia de la cultura es una conquista de la investigación desde la mitad del siglo XIX y parte del análisis de las creaciones culturales de la sociedad en todo su conjunto: (arte- música-arquitectura- literatura- cultura regional- moda- creaciones cotidianas), lo que Goethe llamaba "Imaginación para la verdad de lo real.” Indagar sobre la historia de nuestros bienes culturales significa componer un bello, pintoresco, sagrado, y a veces patético poema que se encierra en una palabra con gran poder de persuasión: pasado. En él se esconde la más grande ficción que, por encima de lo erudito, nos ofrece esquema de ideas, interpretaciones, pensamientos y comportamientos, paradigmas de una época.
La historia de la cultura es una conquista de la investigación desde la mitad del siglo XIX y parte del análisis de las creaciones culturales de la sociedad en todo su conjunto: (arte- música-arquitectura- literatura- cultura regional- moda- creaciones cotidianas), lo que Goethe llamaba "Imaginación para la verdad de lo real.” Indagar sobre la historia de nuestros bienes culturales significa componer un bello, pintoresco, sagrado, y a veces patético poema que se encierra en una palabra con gran poder de persuasión: pasado. En él se esconde la más grande ficción que, por encima de lo erudito, nos ofrece esquema de ideas, interpretaciones, pensamientos y comportamientos, paradigmas de una época.









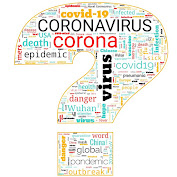



Comentarios
Publicar un comentario