El petróleo: La oralidad como identidad recuperada
Al arribar a los cincuenta la narrativa del petróleo se consolida en los países petroleros latinoamericanos, cada uno con sus especificidades, entre los cuales los diferentes signos ideológicos exigen respuestas literarias, sin por eso rechazar las propuestas estéticas, el respeto por la calidad discursiva y también la autonomía artística.
La dimensión cultural con que se enfoca al trabajador petrolero permite al escritor crear nuevos horizontes, con una potencia movilizadora que compromete a los actores sociales y que impregna la lucha por reivindicaciones y propicia la creación de los sindicatos.
Guachimanes (1954) de Gabriel Bracho Montiel desglosa algunas propuestas alternativas y crea personajes que se incorporan a la dimensión que el desarrollo petrolero exigía. Bracho Montiel acude a una estrategia textual que se apoya en cambios de lenguajes, al desplazar la tradición literaria y orquestar espacios autónomos para cada personaje; también para dar voz al nativo con el matiz regional que lo caracteriza.
Esta es una petro- novela donde no se destruye el “yo” para crear un “nosotros” colectivo, la solidaridad de la comunidad convive con la creatividad individual de sus personajes. Consideramos que Bracho connota el lenguaje, como identidad, al incorporar la oralidad. Walter Ong (1994), estudioso de la oralidad desde sus orígenes, no considera la literatura oral como parte del discurso escrito. Sin embargo reconoce como válidas las manifestaciones del teatro griego “controladas por la escritura”.
Sobre la recopilación de relatos de la Alta Bretaña donde, en 1881, su autor, Paul Sébillot, habla por primea vez de “Literatura oral”, Ong lo considera un exabrupto ya que se trata de “un sistema primario de modelado- como una desviación anacrónica del sistema secundario de modelado que le siguió.(…) En el vocabulario del lector, el texto de una narración hecha por una persona de literatura oral representa una derivación regresiva: otra vez el caballo como automóvil sin ruedas”. (Ong, 1994: 22).
En Bracho Montiel (1954) pensamos que su propósito, además de estético sirve como acto fortalecedor de la índole regional de los trabajadores. Tal vez la intencionalidad del escritor fue crear una gran metáfora entre el campo petrolero y ese “automóvil sin ruedas” a que se refiere Walter Ong. Bracho Montiel muestra el error que sería considerar la cultura escrita y la oralidad mutuamente excluyentes cuando dice: Maluco era la traducción de explotador, de frío extorsionista; la guama era el plano alto desde donde surgen las voces de mando y las directivas del poder. Idioma simplista y extraño que define las cosas con voces que no están en el diccionario, pero lenguaje propio con el cual el pueblo expresa lo que habla su conciencia (…) Así con esa alambicada dialéctica, es como podía tener explicación lo que ocurría, es como la mente de los tres personajes concebía la realidad ( Bracho Montiel, 1954: 57).
Hace muchos años el lingüista Ferdinand de Saussure en su Curso de Lingüística General elaboró su teoría sobre la importancia del habla. Consideraba que la lengua de cada día es el vehículo de comunicación de las culturas a través del habla cotidiana, en permanente transformación, hoy con la radio, las conversaciones, las clases, las teleconferencias, la televisión y el internet.
Dentro de esta compleja retórica de la oralidad hay una serie de elementos que sólo le corresponden a ella: el sonido de la voz, la entonación, la cadencia, el lenguaje no verbal. También las pausas marcan significados que deben diferenciarse de la oralidad literaria. Guachimanes (1954) de Bracho Montiel descontextualiza el léxico alrededor del petróleo, y la oralidad se convierte en la situación existencial y totalizadora que envuelve el cuerpo social del contexto, sin descuidar la estética del discurso literario, una manera de reafirmar el sentido de pertenencia, desplazando a un plano subalterno el lenguaje petrolero.
Sin embargo sería una incongruencia pensar que sólo la oralidad puede conformar un nicho cultural en pleno siglo XXI; “Verba volant, scripta manent”. El escritor fija las palabras en el texto, las asocia con las circunstancias para realizar una simbiosis entre escritura y cometido social, un equilibrio entre el decir y el significar. Levy-Strauss en Pensamiento salvaje (1997) considera que el lenguaje de la ficción contextualiza una jerarquía social.
Bracho crea una tensión discursiva al hacer énfasis en las diferencias (los lenguajes de gerentes y obreros son rivales que se enfrentaban cada día). El escritor simula una independencia, otorgada por el lenguaje al reformular la palabra comunicable en la simplicidad de los hablantes. A un mundo complejo e inaprensible le atribuye Bracho un lenguaje vivo, como alternativa para conciliar el pensamiento conflictivo de la nueva industria con la dialéctica verbal que ella generaba. El escritor trata de no exagerar la adjetivación para dejar que la novela hable por sí misma, en lo que puede ser el hilo conductor que vaya develando los secretos del vivir con el petróleo.
En Constelaciones del Petróleo (2002) hemos desbrozado el terreno narrativo de Guachimanes como estrategia para aclarar la intencionalidad a través del lenguaje. En ningún momento Bracho asume una mirada moralizante ni de censura hacia el producto, tampoco lo descalifica. Pensamos que el escritor se aparta de una mayoría narrativa dotada de anticuerpos discursivos sobre el petróleo, en la literatura de los países latinoamericanos. Literatura que, a pesar de las transformaciones semióticas y estéticas que le dan valor, reunida todas ellas constituyen la “epopeya antipetróleo”.
El positivismo entremezclado con el fenómeno casi surrealista de la explotación petrolera dio lugar al estudio del producto desde diferentes disciplinas, pero sobre todo se trabajó un tema nuevo que desembocó en la fragmentación cultural y la heterogeneidad formal; que hacen de la novelas petroleras el vehículo de una profunda reflexión sobre hondos problemas estéticos, filosóficos y sociales, que se reflejan en el plano de la formación novelística de cada escritor. Recordemos las palabras de Antonio Cornejo Polar:
El positivismo entremezclado con el fenómeno casi surrealista de la explotación petrolera dio lugar al estudio del producto desde diferentes disciplinas, pero sobre todo se trabajó un tema nuevo que desembocó en la fragmentación cultural y la heterogeneidad formal; que hacen de la novelas petroleras el vehículo de una profunda reflexión sobre hondos problemas estéticos, filosóficos y sociales, que se reflejan en el plano de la formación novelística de cada escritor. Recordemos las palabras de Antonio Cornejo Polar:
“El concepto de heterogeneidad tiene que adensarse mediante el examen de los componentes históricos que producen, en cada caso concreto, distintos tipos de heterogeneidad; como también, por otra parte, tiene que auscultarse con detenimiento la formulación literaria que, así mismo, en cada caso hace posible la convergencia de dos o más sistemas en un solo proceso literario”. (1982, p.88).











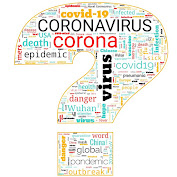



Comentarios
Publicar un comentario