El petróleo en las crónicas de Indias de los siglos XVI y XVII
En este ensayo revisaremos los antecedentes históricos que los cronistas de Indias dejaron a la posteridad como cartografía documental del petróleo en Latinoamérica.
En México, cuando aún los españoles no imaginaban la existencia de este enorme vientre de oro, plata y piedras preciosas, el chapopote (chapopotli) era la palabra que designaba entre los nahuas la espesa sustancia que brotaba de las chapopoteras.
La primera alusión sobre la presencia del petróleo en Venezuela las encontramos en la Real Cédula fechada en Madrid el 10 de diciembre de 1532, donde se menciona que los pobladores de Cubagua elaboraban con un “licor de aceite” proveniente de una manadero natural llamado “mene”, un ungüento para calafatear sus embarcaciones y “brear” otros utensilios de naturaleza doméstica al igual que para el tratamiento de ciertas enfermedades.
Ya entonces el petróleo o “Aceite de las Roca” tenía la capacidad de ser ópticamente activo y anunciaba la policromía discursiva que, desde los diferentes soles latinoamericanos, convertiría al petróleo en un denso conglomerado literario, que tal vez inspiró a Ramón Díaz Sánchez para diagramar el cuerpo narrativo de Mene (1936) en función de la metamorfosis cromática del oro negro.
Este hecho, puede considerarse como la primera exportación reseñada de un barril de petróleo crudo venezolano.
Oviedo y Valdés, en 1540, vuelve hace referencia al petróleo, al relatar en la segunda parte La Historia Natural y General de las Indias, Islas y Tierra Firme del Océano, la presencia de unos “rezumaderos en el área del golfo de Venezuela”.
El poder del imperio español se apoderó del mene, que los pobladores utilizaban con fines medicinales y como pegamento, cuando Felipe II dicta en 1559 un Edicto de Minería para Nueva España donde le otorgaba al reino la exclusividad de las minas encontradas en tierras descubiertas.
La presencia del mene en la elaboración pretextual recuenta el pasado no agresivo de este ungüento arcaico en la cultura precolombina ,en contradicción con el espectacular y violento uso que le habían dado los atenienses al convertir el fuego griego, atizado con la brea, en el arma militar más terrible de su época.
Tal vez nunca pensó Castellanos que sus endecasílabos serían un valioso testimonio de esa ciudad que, como algunos personajes -mito, sobreviven en función de su corta existencia. Cubagua, sus perlas y su petróleo adquieren categoría literaria casi cuatro siglos antes de que Enrique Bernardo Núñez nos legara una temprana renovación narrativa con la novela Cubagua (1931).
Castellanos al innovar la forma discursiva de las crónicas y convertir su historia en una Elegía de octavas, utiliza por primera vez la palabra brea en poesía (Elegía VII, Canto II).
Las crónicas continuaban siendo depositarias del mensaje de riqueza contenido en los subsuelos. Es innegable la producción de sentido investigativo y económico que los testimonios de los conquistadores dejaron para el futuro petrolero; sin obviar los fragmentos culturales, que delataban, desde la escritura, los significantes del hecho histórico descubierto.
Es interesante observar que bajo las apariencias escolásticas, en las formas y el método del saber medieval, algunos cronistas eruditos supieron distinguir saberes científicos que correspondían a una sabiduría humana de orden civil.
En 1601 el Cronista Mayor de Indias Antonio de Herrera y Tordesillas en la Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano se refiere al petróleo con prosaico lenguaje. Siendo una de las características de las letras españolas durante el reinado de Carlos V la literatura histórica, extraña que el absolutismo político- militar del Imperio diera cabida entre sus cronistas a uno con escasas dotes para la escritura.
En nada comparable a la moderación y pulcritud de Bartolomé de Las Casas o a Francisco López de Gomara, en cuya amena Historia General de las Indias (1552) relata las costumbres y leyendas con interesantes detalles geográficos. López de Gomara sacrifica algunas veces la rústica verdad en función de su brillante discurso para relatar en un breve fragmento la existencia del pegajoso aceite.
Leer a Acosta es introducirnos de lleno en el respeto por la diversidad, la conciliación del mundo de la ciencia, la filosofía y la religión. Esa breve palabra, brea, en La Historia natural y moral de las Indias, a la vez que sirve de orientación geográfica y marca un destino económico y cultural, también rompe con el temor ontológico a lo sobrenatural y desconocido, acaba con los miedos irracionales del hombre medieval, y así humaniza las creencias al despojarlas de la ignorancia. Su condición de religioso no le impidió a Acosta racionalizar su entorno ecológico y social y marcar las huellas que señalarían
uno de los caminos de la explotación petrolera.
Las estrategias de la escritura sobre el petróleo y su significación social van cambiando históricamente según la visión del relator y sus compromisos con el contexto de su época. En el siglo XVIII, poco antes de ser expulsados de Latinoamérica, los jesuitas habían estimulado en los habitantes nativos el cultivo sistemático de una medicina que para esa época ofrecía beneficios desconocidos en España.
Se trataba del primer escritor peruano que aportaba un conocimiento nuevo en España. Al referirse a la resistencia que mostraron las autoridades españolas ante su libro Del Llano Zapata manifestó:
“Ya hoy los hijos de aquellas vastas provincias, acogiéndose al inexpugnable muro de su teatro podrán resistir el pernicioso error, que se había esparcido en la Europa, que eran decrépitos a la edad sexagenaria. Lo que refigura en algunos países, donde como dice un sabio de este siglo, reina la luz hasta en las peñas y la fecundidad hasta en la arena. A que se pudiera añadir: el entendimiento hasta en los troncos y el discurso hasta en las aguas.”. Así ironizó el científico la actitud de Europa ante el rechazo del conocimiento de América.
La identidad del petróleo desde sus orígenes debe ser vista etnográfica, cultural y hasta religiosamente. Franceses, alemanes, españoles anticipan en sus escritos lo que sería la riqueza petrolera, Gumilla, Humboldt, Depons, Agustín Codazzi describen situaciones sobre el petróleo que hoy, al establecer los cortes témporo- espaciales, parecen borrosas pero estamparon la mirada de un rico imaginario, desde donde la historiografía da cuenta de procesos reales.
Es importante abrir el corpus de las crónicas y las primeras historias sobre Latinoamérica, revisar lo referente al petróleo (brea) para estudiar las relaciones discursivas en su historicidad. En una primera etapa, en el siglo XVI, esas relaciones resultan estables y homogéneas. En un período posterior, luego de leer a Acosta, Alonso Barba y Del Llano Zapata los comentarios, con la inserción del metadiscurso, que le aporta validez intelectual, ofrecen una mirada social más interesada, que llama la atención hacia procesos de investigación sobre el aceite que brotaba de la tierra.
La descripción de un trayecto temático equivale a una caracterización de las propiedades discursivas, comunes a una serie de enunciados de una época. Se trata también de ubicar los momentos que otorgan significación de interés científico a cada texto y pudieron generar y ampliar las posibilidades en la determinación del tema petróleo.
Los espacios culturales transformaron sus dinámicas, articulaciones y horizontes hacia una modernidad conflictiva. Pasado y presente petrolero formulan a través de la literatura sus necesidades, constituyendo una línea no siempre continua para el debate.
Resistencia y denuncia son las propuestas de las narrativas del petróleo en el siglo XX, una articulación de fuerzas que miran con ambigüedad lo tradicional y lo moderno, entre cuyas intersecciones se retorna a los ancestros, en un híbrido social con los dones del tiempo industrial, sin perder los significados simbólicos de las primeras emanaciones.
Ya entonces el petróleo o “Aceite de las Roca” tenía la capacidad de ser ópticamente activo y anunciaba la policromía discursiva que, desde los diferentes soles latinoamericanos, convertiría al petróleo en un denso conglomerado literario, que tal vez inspiró a Ramón Díaz Sánchez para diagramar el cuerpo narrativo de Mene (1936) en función de la metamorfosis cromática del oro negro.
En 1535 aparece la primera referencia histórica documentada en castellano sobre el petróleo crudo venezolano, en la Primera impresión de La Historia Natural y General de las Indias, Islas y Tierra Firme del Océano, escrita por el Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Cronista general de Castilla e Indias.
Fernández de Oviedo narra la existencia de un manadero en la punta oeste de la isla de Nueva Cádiz de Cubagua, del cual brota “un licor como un aceite, junto al mar, en tanta manera que corre aquel betún o licor por ella encima del agua de la mar, haciendo señal más de 2 ó 3 leguas de la isla, y aún da olor de sí este aceite. Algunos de los que lo han visto dicen ser llamado por los naturales “Stercus Daemonis” y otros lo llaman “petrolio” y otros “asphalto” (...)”.
Fernández de Oviedo narra la existencia de un manadero en la punta oeste de la isla de Nueva Cádiz de Cubagua, del cual brota “un licor como un aceite, junto al mar, en tanta manera que corre aquel betún o licor por ella encima del agua de la mar, haciendo señal más de 2 ó 3 leguas de la isla, y aún da olor de sí este aceite. Algunos de los que lo han visto dicen ser llamado por los naturales “Stercus Daemonis” y otros lo llaman “petrolio” y otros “asphalto” (...)”.
“Consideran a este licor de Cubagua utilísimo para muchas cosas como brear navíos y para diversas enfermedades […] es remedio muy provechoso para la gota y otras enfermedades que proceden de frío, porque este óleo o lo que sea, todos dicen que es calidísimo”, pero ni el hedor del stercus ni el temor inquisitorial al demoni asustaron la gula de la corona española.
La Reina de España, cuando supo sobre las propiedades medicinales de este aceite, dirige una carta en 1539, a los Oficiales Reales de la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, solicitando que en todo navío que parta de Cubagua le envíen la mayor cantidad que pudiesen de ese aceite, para aliviar la gota de su hijo, el Emperador Carlos V.
La Reina de España, cuando supo sobre las propiedades medicinales de este aceite, dirige una carta en 1539, a los Oficiales Reales de la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, solicitando que en todo navío que parta de Cubagua le envíen la mayor cantidad que pudiesen de ese aceite, para aliviar la gota de su hijo, el Emperador Carlos V.
Este hecho, puede considerarse como la primera exportación reseñada de un barril de petróleo crudo venezolano.
Oviedo y Valdés, en 1540, vuelve hace referencia al petróleo, al relatar en la segunda parte La Historia Natural y General de las Indias, Islas y Tierra Firme del Océano, la presencia de unos “rezumaderos en el área del golfo de Venezuela”.
El poder del imperio español se apoderó del mene, que los pobladores utilizaban con fines medicinales y como pegamento, cuando Felipe II dicta en 1559 un Edicto de Minería para Nueva España donde le otorgaba al reino la exclusividad de las minas encontradas en tierras descubiertas.
La presencia del mene en la elaboración pretextual recuenta el pasado no agresivo de este ungüento arcaico en la cultura precolombina ,en contradicción con el espectacular y violento uso que le habían dado los atenienses al convertir el fuego griego, atizado con la brea, en el arma militar más terrible de su época.
Desde entonces los lenguajes se han trastocado y han transformado los repertorios de trabajos artesanales y usos medicinales en campos de explotación y grandes corporaciones, donde escasa es la literatura que legitima la experiencia aborigen.
En medio de la extraordinaria tranquilidad que proporciona la escritura se asomaron grotescas huellas de historia antigua, rastros de crónicas medievales y algunos ostentosos barrocos de períodos de dudas y manierismo científico de los cuales se conservan, en algunos casos, sólo polvorientos y maltratados fragmentos en aislados archivos religiosos de Europa y Latinoamérica.
En medio de la extraordinaria tranquilidad que proporciona la escritura se asomaron grotescas huellas de historia antigua, rastros de crónicas medievales y algunos ostentosos barrocos de períodos de dudas y manierismo científico de los cuales se conservan, en algunos casos, sólo polvorientos y maltratados fragmentos en aislados archivos religiosos de Europa y Latinoamérica.
A finales del siglo XVI leemos en La Elegía de Varones Ilustres de Indias (el poema más largo que existe en lengua española, con 113.609 versos), que Juan de Castellanos habla de un licor con propiedades curativas cuya consistencia aceitosa impregnaba las costas de Cubagua.
Isla de la cual contemplamos hoy las ruinas a través del cristal azulado del Mar Caribe, luego que un terrible huracán y maremoto la devastara en 1541.
Isla de la cual contemplamos hoy las ruinas a través del cristal azulado del Mar Caribe, luego que un terrible huracán y maremoto la devastara en 1541.
Tal vez nunca pensó Castellanos que sus endecasílabos serían un valioso testimonio de esa ciudad que, como algunos personajes -mito, sobreviven en función de su corta existencia. Cubagua, sus perlas y su petróleo adquieren categoría literaria casi cuatro siglos antes de que Enrique Bernardo Núñez nos legara una temprana renovación narrativa con la novela Cubagua (1931).
Castellanos al innovar la forma discursiva de las crónicas y convertir su historia en una Elegía de octavas, utiliza por primera vez la palabra brea en poesía (Elegía VII, Canto II).
Las crónicas continuaban siendo depositarias del mensaje de riqueza contenido en los subsuelos. Es innegable la producción de sentido investigativo y económico que los testimonios de los conquistadores dejaron para el futuro petrolero; sin obviar los fragmentos culturales, que delataban, desde la escritura, los significantes del hecho histórico descubierto.
Es interesante observar que bajo las apariencias escolásticas, en las formas y el método del saber medieval, algunos cronistas eruditos supieron distinguir saberes científicos que correspondían a una sabiduría humana de orden civil.
En 1601 el Cronista Mayor de Indias Antonio de Herrera y Tordesillas en la Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano se refiere al petróleo con prosaico lenguaje. Siendo una de las características de las letras españolas durante el reinado de Carlos V la literatura histórica, extraña que el absolutismo político- militar del Imperio diera cabida entre sus cronistas a uno con escasas dotes para la escritura.
En nada comparable a la moderación y pulcritud de Bartolomé de Las Casas o a Francisco López de Gomara, en cuya amena Historia General de las Indias (1552) relata las costumbres y leyendas con interesantes detalles geográficos. López de Gomara sacrifica algunas veces la rústica verdad en función de su brillante discurso para relatar en un breve fragmento la existencia del pegajoso aceite.
La inteligencia del cronista impone una lectura con doble determinación, la intencionalidad de ser leído por su habilidad estética y la novedad de la información, que en ese momento iba dirigida como mensaje cerrado a un destinatario imperial.
Resulta difícil hoy abandonar la cosmovisión contemporánea para comprender la mentalidad científica de los inicios del renacimiento español. Sin embargo lo escrito en ese período sigue siendo pertinente. Las crónicas tienen valor documental histórico y cartográfico, y el mérito de ser uno de los primeros testimonios donde se habla de la utilidad del petróleo en Latinoamérica.
Se puede pensar que estos discursos corresponden al primer signo de producción literaria escrito en nuestra América, si consideramos que la conquista llevó consigo la envolvente cultural, aunque fueran escritos y formalizados desde el drama de su propio referente. La visión crítica sobre estos escritos, y su importancia a nivel mundial, nos lleva a comprender que las actividades de España en ese período no eran vistas como construcciones periféricas sino como logros universalizados.
Resulta difícil hoy abandonar la cosmovisión contemporánea para comprender la mentalidad científica de los inicios del renacimiento español. Sin embargo lo escrito en ese período sigue siendo pertinente. Las crónicas tienen valor documental histórico y cartográfico, y el mérito de ser uno de los primeros testimonios donde se habla de la utilidad del petróleo en Latinoamérica.
Se puede pensar que estos discursos corresponden al primer signo de producción literaria escrito en nuestra América, si consideramos que la conquista llevó consigo la envolvente cultural, aunque fueran escritos y formalizados desde el drama de su propio referente. La visión crítica sobre estos escritos, y su importancia a nivel mundial, nos lleva a comprender que las actividades de España en ese período no eran vistas como construcciones periféricas sino como logros universalizados.
Las Crónicas fueron adquiriendo, con el tiempo, la jerarquía de un documento internacional; más allá de la aventura de la conquista signaron, siguiendo sus huellas geográficas, la búsqueda de las riquezas del nuevo continente. Los escritos sobre América de los siglos XVI y XVII se pueden considerar como una élite que aportaron los conocimientos básicos para el posterior descubrimiento de las zonas petroleras. Desconocían los cronistas que las regiones conquistadas los harían partícipes de un codiciado producto y saber universal.
Francisco Mota (1984) en Piratas del Caribe cita dos referencias del uso de la brea: “Sores mandó poner fuego a todo el pueblo, y las casas de piedra y teja quemó con alquitrán y brea, sin exceptuar iglesias ni hospitales.
Francisco Mota (1984) en Piratas del Caribe cita dos referencias del uso de la brea: “Sores mandó poner fuego a todo el pueblo, y las casas de piedra y teja quemó con alquitrán y brea, sin exceptuar iglesias ni hospitales.
En el capítulo Las costas de Venezuela paraíso de los contrabandistas se extiende al considerar que Venezuela, ya hipotecada por Carlos V, hacía del contrabando de perlas de la Isla de Coche uno de sus ingresos económicos de más de mil quinientos marcos mensuales por la venta ilegal de perlas, cuya extracción costaba la vida de muchos venezolanos.
El petróleo es referido como: “que entonces, para maldita la cosa que valía, dejaba escapar su mal olor o ardía por “milagrosas combustiones algunas veces, esperando pacientemente que llegara su turno”.
Las investigaciones de Mota tratan de las incursiones de piratas, bucaneros y filibusteros en mares caribeños, de ahí que omita otras intervenciones sobre el petróleo encontradas en relaciones de otros viajes de los mismos piratas.
Sin discutir el predominio científico de España, América aporta una nueva proyección cultural, apoyada no en la superficie resbalosa del petróleo sino en los siglos que la historia del subsuelo y la cultura autóctona fueron construyendo.
El petróleo es referido como: “que entonces, para maldita la cosa que valía, dejaba escapar su mal olor o ardía por “milagrosas combustiones algunas veces, esperando pacientemente que llegara su turno”.
Las investigaciones de Mota tratan de las incursiones de piratas, bucaneros y filibusteros en mares caribeños, de ahí que omita otras intervenciones sobre el petróleo encontradas en relaciones de otros viajes de los mismos piratas.
Sin discutir el predominio científico de España, América aporta una nueva proyección cultural, apoyada no en la superficie resbalosa del petróleo sino en los siglos que la historia del subsuelo y la cultura autóctona fueron construyendo.
Al contacto con los conquistadores la brea pierde el crucial enlace con la magia del cromatismo solar y con el mito de sustancia providencial, es entonces cuando el pensamiento renovador del renacimiento convierte al betún negro de los manantiales y de las rocas asfálticas en materia de exportación.
Ya para entonces los cronistas ilustraban sus páginas con mapas identificadores de “los círculos de aceite” como los llamó Cieza de León, ante la sorpresa que le deparaba el recorrido que junto a Pizarro hiciera entre los embetunados pantanos de Santa Elena.
Ya para entonces los cronistas ilustraban sus páginas con mapas identificadores de “los círculos de aceite” como los llamó Cieza de León, ante la sorpresa que le deparaba el recorrido que junto a Pizarro hiciera entre los embetunados pantanos de Santa Elena.
El historiador en La Crónica del Perú escrita en 1553, manifiesta una dosis de fascinación ante el inédito betún que tanto servía para fines medicinales, hace notar la existencia de cosas extrañas y muy diferentes a las nuestras, que son dignas de notar. Cieza ignoraba que esa migración primaria que exudaba desde los vertederos escondía la concentración de los actuales yacimientos, los cuales desde el cretácico-terciario permanecían a la espera de ser descubiertos.
Cubagua en Venezuela, Panuco en México o Punta Santa Elena en Ecuador fueron puntos claves que la cartografía española del siglo XVI legó como herencia a posteriores exploraciones. Los posibles futuros que los cronistas anunciaron significarían un desafío para las visiones ocultas que presagiaba la modernidad, a las cuales también contribuyeron los piratas ingleses, “herejes del paraíso americano.”
Georget y Rivero (1994) relatan que en 1596 Thomas Masham, caballero de la tripulación en el tercer viaje de Sir Walter Raleigh a “Guiana,” escribe sobre la brea sin darle categoría prioritaria entre las costumbres que relata.
Cubagua en Venezuela, Panuco en México o Punta Santa Elena en Ecuador fueron puntos claves que la cartografía española del siglo XVI legó como herencia a posteriores exploraciones. Los posibles futuros que los cronistas anunciaron significarían un desafío para las visiones ocultas que presagiaba la modernidad, a las cuales también contribuyeron los piratas ingleses, “herejes del paraíso americano.”
Georget y Rivero (1994) relatan que en 1596 Thomas Masham, caballero de la tripulación en el tercer viaje de Sir Walter Raleigh a “Guiana,” escribe sobre la brea sin darle categoría prioritaria entre las costumbres que relata.
El pirata la nombra en dos oportunidades, una cuando se refiere a la embarcación y escribe: “Anclamos frente a la ciudad y la calafateamos con la brea de la región.”. La segunda al revelar un corpus de conocimientos, expresión de un saber adquirido en las supuestas Indias, posiblemente pensando que su diario de viaje guardaría información en espera de un futuro que lo interpretara.
Es así como entre el nivel íntimo de la vida indígena y el histórico de los sucesos del viaje el pirata no puede ocultar segmentos de linaje que ponen en evidencia la existencia de comunidades, de relatos sociales variables, que implicaban entender no sólo el discurso particular de los habitantes sino las referencias colectivas, aún a costa de confundirse con ellos.
Difícil pensar que Masham saliera indemne al contemplar con sorpresa un nicho cultural donde encontraba cantidad de especies codiciadas o desconocidas: ... “el cáñamo largo, el algodón fino con el cual las mujeres fabrican hilo fino... y las resinas dulces. Gran cantidad de brea, además de varios productos que se descubrirán con el tiempo para beneficio de nuestro país.”
El petróleo con su perturbadora presencia no dejó tranquilos a los investigadores, viajeros y gobernantes del siglo XVII. El Padre Álvaro Alonso Barba (1977), habla de “jugos que se llamaban betunes” en el capítulo que dedica al petróleo en El Arte de los Metales publicado en 1640, y considerado el primer tratado científico español de mineralogía y metalurgia.
Es así como entre el nivel íntimo de la vida indígena y el histórico de los sucesos del viaje el pirata no puede ocultar segmentos de linaje que ponen en evidencia la existencia de comunidades, de relatos sociales variables, que implicaban entender no sólo el discurso particular de los habitantes sino las referencias colectivas, aún a costa de confundirse con ellos.
Difícil pensar que Masham saliera indemne al contemplar con sorpresa un nicho cultural donde encontraba cantidad de especies codiciadas o desconocidas: ... “el cáñamo largo, el algodón fino con el cual las mujeres fabrican hilo fino... y las resinas dulces. Gran cantidad de brea, además de varios productos que se descubrirán con el tiempo para beneficio de nuestro país.”
El petróleo con su perturbadora presencia no dejó tranquilos a los investigadores, viajeros y gobernantes del siglo XVII. El Padre Álvaro Alonso Barba (1977), habla de “jugos que se llamaban betunes” en el capítulo que dedica al petróleo en El Arte de los Metales publicado en 1640, y considerado el primer tratado científico español de mineralogía y metalurgia.
Alonso Barba escribe su libro como contrapartida a los trabajos sobre alquimia seudocientífica, ciencia alternativa con lenguaje esotérico y complejas metáforas, que atribuían al betún poderes de purificación y curación debido a su policromía, producto del “Splendor Solis”, entonces inexplicable.
A pesar de las controversias entre la ciencia y el empirismo Alonso Barba inicia, desde su concepción vitalista, estudios avanzados para su época, acerca de los fenómenos que observaba en tierras peruanas. La importancia de este cronista radica en que no se limitó a observar, sino que enriqueció los conocimientos con sus experimentos, antecesores de posteriores investigaciones sobre minerales encontrados en Latinoamérica. “La tierra… quemada así por largo tiempo, se convierte en otra sustancia también térrea, como vemos que la leña y piedra se convierten en ceniza y sal”
Ya en el siglo XVI los cronistas estaban bajo la influencia renacentista de las teorías del fraile domínico Francisco de Vitoria, quien había estudiado los efectos de la Conquista de América en los habitantes autóctonos y el proceso de la hoy llamada transculturización, tema que asumiría José Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias, donde el cronista reconoce la riqueza de saberes de uso cotidiano de las comunidades, entre las cuales se incluía la brea.
El renacimiento enriquece una España, que aún conservaba vestigios eclesiásticos y medievales, cuando el antropólogo jesuita entrega un verdadero documento moderno de interacciones entre naturaleza y sociedad, postulando la evolución de ambos elementos, producto de sus observaciones durante prolongadas estancias en pueblos del Perú.
Ya en el siglo XVI los cronistas estaban bajo la influencia renacentista de las teorías del fraile domínico Francisco de Vitoria, quien había estudiado los efectos de la Conquista de América en los habitantes autóctonos y el proceso de la hoy llamada transculturización, tema que asumiría José Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias, donde el cronista reconoce la riqueza de saberes de uso cotidiano de las comunidades, entre las cuales se incluía la brea.
El renacimiento enriquece una España, que aún conservaba vestigios eclesiásticos y medievales, cuando el antropólogo jesuita entrega un verdadero documento moderno de interacciones entre naturaleza y sociedad, postulando la evolución de ambos elementos, producto de sus observaciones durante prolongadas estancias en pueblos del Perú.
Acosta hace referencia a los manantiales aceitosos y comenta que era tal la abundancia de los vertederos que viajando hacia Nueva España los barcos se guiaban por el fuerte olor de la brea. El texto de Acosta trasciende la historia del siglo XVI para validar formas culturales y científicas acordes con la visión de modernidad renacentista.
La obra de Acosta expone los ejes más íntimos y humanos del hombre de su época y su relación con los habitantes autóctonos de Latinoamérica. Interesante comprender esta obra en estos momentos en que se plantea la angustiosa cuestión de si puede existir un humanismo posmoderno.
Cuando volvemos la vista hoy, en el siglo XXI, hacia este pensador renacentista, no sólo reflexionamos sobre los contenidos concretos sino sobre los ecos y repercusiones que posteriormente suscitaron las actitudes de este cronista, condicionado por las categorías religiosas de su vida espiritual e intelectual, e inmerso en el pensamiento renovador de su época.
Una lectura meditada llevaría a no pasar por alto sus alusiones a la brea, y también prestar atención a lo histórico, social y cultural; es importante reconocer que, como científico, abrió nuevos caminos a la investigación y nuevas direcciones al pensamiento. Cada una de sus descripciones y reflexiones conlleva una supratemporalidad.
La obra de Acosta expone los ejes más íntimos y humanos del hombre de su época y su relación con los habitantes autóctonos de Latinoamérica. Interesante comprender esta obra en estos momentos en que se plantea la angustiosa cuestión de si puede existir un humanismo posmoderno.
Cuando volvemos la vista hoy, en el siglo XXI, hacia este pensador renacentista, no sólo reflexionamos sobre los contenidos concretos sino sobre los ecos y repercusiones que posteriormente suscitaron las actitudes de este cronista, condicionado por las categorías religiosas de su vida espiritual e intelectual, e inmerso en el pensamiento renovador de su época.
Una lectura meditada llevaría a no pasar por alto sus alusiones a la brea, y también prestar atención a lo histórico, social y cultural; es importante reconocer que, como científico, abrió nuevos caminos a la investigación y nuevas direcciones al pensamiento. Cada una de sus descripciones y reflexiones conlleva una supratemporalidad.
uno de los caminos de la explotación petrolera.
Las estrategias de la escritura sobre el petróleo y su significación social van cambiando históricamente según la visión del relator y sus compromisos con el contexto de su época. En el siglo XVIII, poco antes de ser expulsados de Latinoamérica, los jesuitas habían estimulado en los habitantes nativos el cultivo sistemático de una medicina que para esa época ofrecía beneficios desconocidos en España.
Los actuales hidrocarburos tuvieron antecesores bien testificados en aplicaciones de limpieza dental, goma de masticar e insecticida, que en 1759 registra el historiador peruano José Eusebio Del Llano Zapata en Memorias histórico- físicas. Críticas apologéticas de la América Meridional, de cuyos cuatro volúmenes originales sólo se conserva el primero en la Biblioteca Nacional de Lima.
Entre sus líneas comenta, para referirse al betún procesado como jarabe, que gozaba en el estado de su simplicidad e inocencia una virtud enérgica contra el veneno, para la flojedad de nervios, sofocaciones uterinas, efectos verminosos y supresiones de menstruo para los cuales se suministraban vino de 15 a 20 gotas.
El historiador peruano Katayama Omura (2000) en su estudio La filosofía natural y política de José Eusebio Del Llano Zapata se refiere con detalle a las citas que encuentra sobre el petróleo, además de elogiar la capacidad intelectual, la preparación científica y la participación de Del Llano en la educación del Perú colonial.
La historia de España refiere el rechazo del Consejo de Indias para publicar su obra, sin embargo la Real Academia de la Historia aprobó su publicación por considerar el contenido didáctico de la misma.
Entre sus líneas comenta, para referirse al betún procesado como jarabe, que gozaba en el estado de su simplicidad e inocencia una virtud enérgica contra el veneno, para la flojedad de nervios, sofocaciones uterinas, efectos verminosos y supresiones de menstruo para los cuales se suministraban vino de 15 a 20 gotas.
El historiador peruano Katayama Omura (2000) en su estudio La filosofía natural y política de José Eusebio Del Llano Zapata se refiere con detalle a las citas que encuentra sobre el petróleo, además de elogiar la capacidad intelectual, la preparación científica y la participación de Del Llano en la educación del Perú colonial.
La historia de España refiere el rechazo del Consejo de Indias para publicar su obra, sin embargo la Real Academia de la Historia aprobó su publicación por considerar el contenido didáctico de la misma.
Se trataba del primer escritor peruano que aportaba un conocimiento nuevo en España. Al referirse a la resistencia que mostraron las autoridades españolas ante su libro Del Llano Zapata manifestó:
“Ya hoy los hijos de aquellas vastas provincias, acogiéndose al inexpugnable muro de su teatro podrán resistir el pernicioso error, que se había esparcido en la Europa, que eran decrépitos a la edad sexagenaria. Lo que refigura en algunos países, donde como dice un sabio de este siglo, reina la luz hasta en las peñas y la fecundidad hasta en la arena. A que se pudiera añadir: el entendimiento hasta en los troncos y el discurso hasta en las aguas.”. Así ironizó el científico la actitud de Europa ante el rechazo del conocimiento de América.
La identidad del petróleo desde sus orígenes debe ser vista etnográfica, cultural y hasta religiosamente. Franceses, alemanes, españoles anticipan en sus escritos lo que sería la riqueza petrolera, Gumilla, Humboldt, Depons, Agustín Codazzi describen situaciones sobre el petróleo que hoy, al establecer los cortes témporo- espaciales, parecen borrosas pero estamparon la mirada de un rico imaginario, desde donde la historiografía da cuenta de procesos reales.
Es importante abrir el corpus de las crónicas y las primeras historias sobre Latinoamérica, revisar lo referente al petróleo (brea) para estudiar las relaciones discursivas en su historicidad. En una primera etapa, en el siglo XVI, esas relaciones resultan estables y homogéneas. En un período posterior, luego de leer a Acosta, Alonso Barba y Del Llano Zapata los comentarios, con la inserción del metadiscurso, que le aporta validez intelectual, ofrecen una mirada social más interesada, que llama la atención hacia procesos de investigación sobre el aceite que brotaba de la tierra.
La descripción de un trayecto temático equivale a una caracterización de las propiedades discursivas, comunes a una serie de enunciados de una época. Se trata también de ubicar los momentos que otorgan significación de interés científico a cada texto y pudieron generar y ampliar las posibilidades en la determinación del tema petróleo.
Los espacios culturales transformaron sus dinámicas, articulaciones y horizontes hacia una modernidad conflictiva. Pasado y presente petrolero formulan a través de la literatura sus necesidades, constituyendo una línea no siempre continua para el debate.
Resistencia y denuncia son las propuestas de las narrativas del petróleo en el siglo XX, una articulación de fuerzas que miran con ambigüedad lo tradicional y lo moderno, entre cuyas intersecciones se retorna a los ancestros, en un híbrido social con los dones del tiempo industrial, sin perder los significados simbólicos de las primeras emanaciones.
A pesar de los desgarros ecológicos el petróleo ha podido conservar el nombre de petro-oil, con el que lo bautizó la Vulgata Latina, al mene ya nadie le devolverá la inocencia perdida, sólo aguardando la voz que lo despierte, cantará, tal vez, con el canto verdadero y levantará su grito hasta la muerte. Canto que ya eleva la narrativa del petróleo en Latinoamérica, imaginando propuestas, refinando realidades crueles, alegóricas, míticas, cuyas quejas regresan entre relato y relato, como el ritornelo de una balada interminable
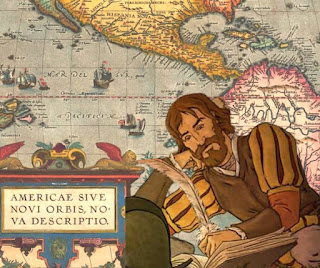










.jpg)













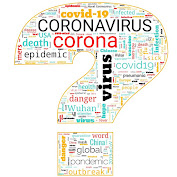



Comentarios
Publicar un comentario