El petróleo: La palabra multicultural
No es extraño que todo ensayo se avoque en algún momento a indagar la almendra de la palabra que le sirve de significante; llámese inquietud, pasión lingüística o deseos de investigación.
El pensar en mene, petro-oil, aceite de roca, brea, lacus asfaltitus, mumiya, petroleum, petrélaion, nafta, chapapote, oro negro, petróleo nos ha llevado a los orígenes y a suponer que la mutación de nombres para designar el petro-oil en los libros religiosos corresponde a la intencionalidad del renacimiento espiritual que toda la obra religiosa expresaba; un bautizar el lenguaje en cada uno de los libros como signo del origen de las palabras.
La palabra sugiere dar una mirada diacrónica para conectar mundos diferentes, ya que en muchos casos la distancia espacial y temporal no ha impedido un interesante juego de asociaciones conceptuales.
Para modificar sustancialmente el futuro hay que reconocer el pasado, y ser consciente de las implicaciones del lenguaje para poder interpretar las actitudes del mañana. Los cambios de la palabra no son un apéndice transitorio, sino algo que se agrega al sentido originario, ya implícito, para irlo convirtiendo en la tradición del oro negro.
Los orígenes del petróleo, por anecdóticos que nos parezcan, conservan los sesgos rituales en sus primeras apariciones, un cierto carácter ilógico cuyas características, rodeadas de misterio, favorecen las creencias etno-religiosas que permitieron la marca divina, atribuida hace muchos siglos al producto; la inversión de esa marca lo colocaría con el tiempo en el campo histórico, económico y cultural, y de creación de sentido que hoy le corresponde, sin que el aura que lo rodea nunca desaparezca por completo.
Nadie imaginaba, en las estepas desoladas del Cáucaso o en la Persia Antigua, donde nunca se entreveía el verdor de un espinoso matorral, que el olor penetrante y la grasa asfixiante infiltrada en los poros de las tribus nómadas, centellarían un día en fuegos petroleros. Fue entonces cuando las caravanas huyeron con pánico al ver el naciente producto pujar en explosiones, buscando la salida que culminaría en la inmensa columna ardiente, enrojecedora de los cielos en la Península de Aqueronte.
Se habían revelado los yacimientos petrolíferos más famosos del mundo a orillas del mar Caspio. Imaginamos la tierra crujiente cuando el gas surgía con vehemencia desde las fosas ocultas y la grasa negruzca asfixiaba hasta el último vestigio de vegetación. Nace entonces la alegoría de una nueva palabra cuyo origen etimológico es incierto: mumiya.
La lingüística árabe registra el petróleo con el nombre de mumiya (betún para embalsamar), los persas usaron el nombre de mumia (asfalto), lo que identificó a la palabra momia con el asfalto o betún. Así el idioma construyó el vocablo momia que inmortalizó el poder de los gobernantes. Ya entonces el petróleo mostraba con claridad sus preferencias hacia determinados afeites, para los muertos privilegiados que deseaban legarle al futuro la individualidad de su poder, expresado también en dorados adornos, en peinados y rasgos fisonómicos, que hoy los antropólogos estudian con la frialdad científica que borra el sentido dramático del episodio.
En el siglo III A de J.C., en la provincia de Sichuan,, los chinos perforaron pozos en busca de sal, empleando cañas de bambú con punta de hierro, cuando sus perforaciones alcanzaban la profundidad suficiente, encontraban, además de salmuera, petróleo y gas natural. Las técnicas usadas servirían de inspiración a la ingeniería moderna. El óleo negro encontrado tuvo inmediata aplicación en inhalaciones para calmar los síntomas de la tuberculosis y para iluminar con lámparas las casas imperiales y las de un grupo de chinos adinerados. Llegaron a perforar 600 pozos; cuentan las leyendas chinas que cambiaban turnos de perforación cada diez minutos y un jefe vigilaba con látigo que la yunta de bueyes moviera permanentemente la inmensa rueda, la cual se puede considerar el origen del sistema de perforación.
No es de extrañar las intrigas que el petróleo suscita hoy si a principios del siglo XIX, cuando aún no se había desarrollado la gran explotación, Hassan Kuli Chan, gobernador de Bakú, degüella, él mismo, al General ruso Zizianof por exigirle los derechos de Rusia sobre esa región petrolera. Ya comenzaba el inocente aceite negro a cobrar sus víctimas, cuya trascendencia daría lugar a una mayor investigación de ese producto que, a pesar de perjudicar las tierras fértiles, era codiciado por los países que lo poseían o lo deseaban. El petróleo ya no representaba sólo un nombre sin valor alguno, con aplicaciones artesanales, comenzó a ser un sustituto de combustible doméstico desde el momento en el que los chinos iniciaron los procesos de destilación y extrajeron la primera bencina.
Desde entonces estaba cautivo en el subsuelo y los estratos de roca que lo envolvían lo mantenían cerrado herméticamente. Los rusos tampoco lo estimaron cuando los científicos del Zar declaran que: “El petróleo es una exudación de la tierra que no posee valor alguno…No demuestra ser utilizable para nada, La única aplicación que podría dársele es para engrase de los carros". (Essad, 1940, p.17).
La palabra sugiere dar una mirada diacrónica para conectar mundos diferentes, ya que en muchos casos la distancia espacial y temporal no ha impedido un interesante juego de asociaciones conceptuales.
Para modificar sustancialmente el futuro hay que reconocer el pasado, y ser consciente de las implicaciones del lenguaje para poder interpretar las actitudes del mañana. Los cambios de la palabra no son un apéndice transitorio, sino algo que se agrega al sentido originario, ya implícito, para irlo convirtiendo en la tradición del oro negro.
Los orígenes del petróleo, por anecdóticos que nos parezcan, conservan los sesgos rituales en sus primeras apariciones, un cierto carácter ilógico cuyas características, rodeadas de misterio, favorecen las creencias etno-religiosas que permitieron la marca divina, atribuida hace muchos siglos al producto; la inversión de esa marca lo colocaría con el tiempo en el campo histórico, económico y cultural, y de creación de sentido que hoy le corresponde, sin que el aura que lo rodea nunca desaparezca por completo.
Hasta pudiéramos hablar del carácter intercambiable de los vocablos que designan el petróleo, ello significaría introducirnos en el estudio de la lingüística hebraica y árabe, que desconocemos, pero que nos permitiría resolver el enunciado anfibológico de nuestra interpretación sobre el petróleo en los libros religiosos.
Tanto en la historia cristiana como en la persa o en las formas noveladas la interpretación de los textos que se refieren al petróleo mantiene abiertos sus posibles significados y variables semánticas, sustentados, muchas veces, en los simbolismo referenciales.
Al negar la arbitrariedad del signo lingüístico para considerar que las diferentes expresiones fonológicas se originan en un centro semántico conectado por variados elementos que parten del objeto que designa la palabra. Asumimos la idea de Walter Benjamin (1986):
Tanto en la historia cristiana como en la persa o en las formas noveladas la interpretación de los textos que se refieren al petróleo mantiene abiertos sus posibles significados y variables semánticas, sustentados, muchas veces, en los simbolismo referenciales.
Al negar la arbitrariedad del signo lingüístico para considerar que las diferentes expresiones fonológicas se originan en un centro semántico conectado por variados elementos que parten del objeto que designa la palabra. Asumimos la idea de Walter Benjamin (1986):
Pues la lengua no es nunca sólo comunicación de lo comunicable, sino también símbolo de lo no comunicable. Este aspecto simbólico del lenguaje está ligado a su relación con el signo, pero se extiende en ciertos aspectos también al nombre y al juicio. (p.153)
Se habían revelado los yacimientos petrolíferos más famosos del mundo a orillas del mar Caspio. Imaginamos la tierra crujiente cuando el gas surgía con vehemencia desde las fosas ocultas y la grasa negruzca asfixiaba hasta el último vestigio de vegetación. Nace entonces la alegoría de una nueva palabra cuyo origen etimológico es incierto: mumiya.
La lingüística árabe registra el petróleo con el nombre de mumiya (betún para embalsamar), los persas usaron el nombre de mumia (asfalto), lo que identificó a la palabra momia con el asfalto o betún. Así el idioma construyó el vocablo momia que inmortalizó el poder de los gobernantes. Ya entonces el petróleo mostraba con claridad sus preferencias hacia determinados afeites, para los muertos privilegiados que deseaban legarle al futuro la individualidad de su poder, expresado también en dorados adornos, en peinados y rasgos fisonómicos, que hoy los antropólogos estudian con la frialdad científica que borra el sentido dramático del episodio.
También los guanches embalsamaban sus muertos, encontrados en excavaciones arqueológicas en Las Islas Canarias, cuyo color casi negro corresponde al betún conservador.
La mumiya de los egipcios era usada, no sólo como alquitrán y asfalto sino con la alquimia que le otorgaba importantes poderes medicinales para curar algunas enfermedades. El filósofo persa Avicena la nombra por su fuerza curativa para ciertas jaquecas, dolores estomacales y vértigos.
En el caso del petróleo pareciera que el simbolismo fónico nunca desaparece y, paradójicamente, a pesar de los convencionalismo que alberga la semiótica en su explotación, la razón no lo aparta del cuerpo que le corresponde, ni le coloca etiquetas que tergiversen su relación con la brea pegajosa, que surge de tierras momificadas por fósiles y de rocas de moluscos endurecidas por los siglos.
La palabra comenzó a hacer ruido desde el fondo de la tierra, como una onomatopeya que exigía reconocimiento se le presentó a Zoroastro, hoy conocido como Zaratustra, quien imbuido por la idea religiosa, que le atribuía dones proféticos, con la doble perfección de la inteligencia y la imaginación, sintió frente al estallido del sucio petróleo la revelación de una honda verdad, y fundó la religión del “fuego sagrado” con su Dios Ahura-Mazda, creencia que perduró por dos milenios en tierras de Irán.
La mumiya de los egipcios era usada, no sólo como alquitrán y asfalto sino con la alquimia que le otorgaba importantes poderes medicinales para curar algunas enfermedades. El filósofo persa Avicena la nombra por su fuerza curativa para ciertas jaquecas, dolores estomacales y vértigos.
En el caso del petróleo pareciera que el simbolismo fónico nunca desaparece y, paradójicamente, a pesar de los convencionalismo que alberga la semiótica en su explotación, la razón no lo aparta del cuerpo que le corresponde, ni le coloca etiquetas que tergiversen su relación con la brea pegajosa, que surge de tierras momificadas por fósiles y de rocas de moluscos endurecidas por los siglos.
La palabra comenzó a hacer ruido desde el fondo de la tierra, como una onomatopeya que exigía reconocimiento se le presentó a Zoroastro, hoy conocido como Zaratustra, quien imbuido por la idea religiosa, que le atribuía dones proféticos, con la doble perfección de la inteligencia y la imaginación, sintió frente al estallido del sucio petróleo la revelación de una honda verdad, y fundó la religión del “fuego sagrado” con su Dios Ahura-Mazda, creencia que perduró por dos milenios en tierras de Irán.
Cuentan las viejas leyendas persas que los peregrinos se postraban en las puertas del templo construido por Zoroastro, a orillas de la gigantesca antorcha cuyo origen desconocían, pero, paradójicamente, la identidad mitológica no impidió recabar riquezas a su costa, los visitantes tenían que dejar un óbolo para el amo y creador de la eterna llama, nace así la profecía utópica, para muchos, de prosperidad petrolera.
En el lugar se levantan hoy altas torres de perforación y todavía se dejan ver peregrinos que rinden tributo a un fuego extinguido en un templo convertido en escombros, hoy los hombres se lo rinden al peligroso fuego de las corporaciones.
Lo cierto es que forjado en el crisol de numerosas geografías y de muy diversos horizontes sociales el petróleo no abandona su extraordinaria conjunción con lenguajes que ilustran su morfología. “Lacus Asfaltitus” lo llamaban los romanos. Nunca imaginó Pompeyo, al pasar por las costas etruscas cubiertas de brea, que las duras tierras de sus desiertos serían rasgadas por el ímpetu del petróleo.
En el lugar se levantan hoy altas torres de perforación y todavía se dejan ver peregrinos que rinden tributo a un fuego extinguido en un templo convertido en escombros, hoy los hombres se lo rinden al peligroso fuego de las corporaciones.
Lo cierto es que forjado en el crisol de numerosas geografías y de muy diversos horizontes sociales el petróleo no abandona su extraordinaria conjunción con lenguajes que ilustran su morfología. “Lacus Asfaltitus” lo llamaban los romanos. Nunca imaginó Pompeyo, al pasar por las costas etruscas cubiertas de brea, que las duras tierras de sus desiertos serían rasgadas por el ímpetu del petróleo.
También los chinos y rusos captaron la fuerza combustible del pegajoso producto y, sin descartar el soporte religioso que traía a cuestas, comenzaron a incorporarlo al destino histórico de sus pueblos.
Hay que considerar que en sociedades sometidas a dogmas religiosos el estudio de las ciencias, agrupadas con el nombre de filosofía, marcó una época que debía conciliar la filosofía racional con la fe revelada, creando un lenguaje metateológico que permitió trasmitir a la posteridad aquellos conocimientos científicos “intrusos”, como el descubrimiento del petro-oil, en combinación ritual con las ciencias religiosas chinas o persas.
Hay que considerar que en sociedades sometidas a dogmas religiosos el estudio de las ciencias, agrupadas con el nombre de filosofía, marcó una época que debía conciliar la filosofía racional con la fe revelada, creando un lenguaje metateológico que permitió trasmitir a la posteridad aquellos conocimientos científicos “intrusos”, como el descubrimiento del petro-oil, en combinación ritual con las ciencias religiosas chinas o persas.
Si Zoroastro puso parte de Irán en manos de un sacerdote del fuego, en China el fuego sólo estaba en manos del emperador, en ambos casos la adoración y el uso exigía derechos impositivos, que ya entonces formaban parte de los asuntos políticos.
Hoy se puede considerar que tanto los técnicos chinos, quienes descubrieron las utilidades de este desconocido producto, como las comunidades autóctonas de América fueron precursores de las miles de aplicaciones que hoy tiene el petróleo.
Refiere Ricardo Alonso en Los Antiguos mineros. Ensayo para una historia de la minería en Hispanoamérica. (2010), sobre el petróleo en las crónicas coloniales que desde épocas precolombinas los habitantes autóctonos de la provincia argentina de Jujuy usaban la brea. También el ingeniero Vicente Arguati, citado por Alonso, investigó que los indios matacos, del chaco argentino, usaban la brea como combustible para alimentar sus lámparas.
Hoy se puede considerar que tanto los técnicos chinos, quienes descubrieron las utilidades de este desconocido producto, como las comunidades autóctonas de América fueron precursores de las miles de aplicaciones que hoy tiene el petróleo.
Refiere Ricardo Alonso en Los Antiguos mineros. Ensayo para una historia de la minería en Hispanoamérica. (2010), sobre el petróleo en las crónicas coloniales que desde épocas precolombinas los habitantes autóctonos de la provincia argentina de Jujuy usaban la brea. También el ingeniero Vicente Arguati, citado por Alonso, investigó que los indios matacos, del chaco argentino, usaban la brea como combustible para alimentar sus lámparas.
Pero con una visión más utilitaria Zoroastro enlazó lo racional con la fuerza anónima que el aceite negro le proporcionaba a sus designios de poder, y a la visión religiosa como excusa de un fenómeno que no podía explicar. El sacerdote persa ya en el siglo VI antes de Cristo flirteaba con la religión para lograr poder y productividad, cualidades o defectos que el petróleo lleva insertos en su personalidad.
Desde siempre el discurso petrolero estuvo unido y signado por un particular mundo social- cultural interesante de investigar. Socavar en esta metáfora viva amerita diversas interpretaciones de un hecho real cuya comprensión comienza desde la palabra misma.
La historia nos presenta una serie de coincidencias, unidas por el tiempo de la explotación petrolera, a veces cultivando lo grotesco, con una teatralización que hace patente la pretendida perversidad y fatuidad de este personaje hoy indispensable en el mundo. Todavía en el siglo XXI se siguen prolongando, como un doloroso infinito los signos llamativos de una inventada, soterrada realidad, que ha desgarrado el lenguaje en lo que ha petróleo se refiere. Es hora de asumir rumbos inéditos como lo hicieron en la antigüedad quienes decidieron salir del ocultismo.
Porque no siempre el petróleo marcó designios religiosos ni exacerbó la piedad de los pueblos. En el siglo I de nuestra era, según cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, (1995) los romanos, a pesar de ser más fuertes, fueron rechazados por los habitantes de Samosata, quienes usaron el petróleo como recurso bélico al derramarlo en el mar y encenderlo con fuego, una vez que lo vieron flotar en la superficie los invasores se llenaron de pánico ante algo jamás visto, incendiarse el agua. El humorismo y la sátira que hicieron famoso al escritor Luciano de Samosata era consustancial a la identidad cultural de ese pueblo griego.
Desde siempre el discurso petrolero estuvo unido y signado por un particular mundo social- cultural interesante de investigar. Socavar en esta metáfora viva amerita diversas interpretaciones de un hecho real cuya comprensión comienza desde la palabra misma.
La historia nos presenta una serie de coincidencias, unidas por el tiempo de la explotación petrolera, a veces cultivando lo grotesco, con una teatralización que hace patente la pretendida perversidad y fatuidad de este personaje hoy indispensable en el mundo. Todavía en el siglo XXI se siguen prolongando, como un doloroso infinito los signos llamativos de una inventada, soterrada realidad, que ha desgarrado el lenguaje en lo que ha petróleo se refiere. Es hora de asumir rumbos inéditos como lo hicieron en la antigüedad quienes decidieron salir del ocultismo.
Porque no siempre el petróleo marcó designios religiosos ni exacerbó la piedad de los pueblos. En el siglo I de nuestra era, según cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, (1995) los romanos, a pesar de ser más fuertes, fueron rechazados por los habitantes de Samosata, quienes usaron el petróleo como recurso bélico al derramarlo en el mar y encenderlo con fuego, una vez que lo vieron flotar en la superficie los invasores se llenaron de pánico ante algo jamás visto, incendiarse el agua. El humorismo y la sátira que hicieron famoso al escritor Luciano de Samosata era consustancial a la identidad cultural de ese pueblo griego.
No es de extrañar las intrigas que el petróleo suscita hoy si a principios del siglo XIX, cuando aún no se había desarrollado la gran explotación, Hassan Kuli Chan, gobernador de Bakú, degüella, él mismo, al General ruso Zizianof por exigirle los derechos de Rusia sobre esa región petrolera. Ya comenzaba el inocente aceite negro a cobrar sus víctimas, cuya trascendencia daría lugar a una mayor investigación de ese producto que, a pesar de perjudicar las tierras fértiles, era codiciado por los países que lo poseían o lo deseaban. El petróleo ya no representaba sólo un nombre sin valor alguno, con aplicaciones artesanales, comenzó a ser un sustituto de combustible doméstico desde el momento en el que los chinos iniciaron los procesos de destilación y extrajeron la primera bencina.
La leyenda cuenta que el Chan de Bakú, al ver la rentabilidad del negocio, comenzó a destilar un derivado de menor calidad para los habitantes de menos recursos; aunque no vislumbraba aún el tesoro que yacía bajo sus pies.Tampoco imaginó Zoroastro que nuevas peregrinaciones se iniciarían en busca de una nueva religión, la del poder y la riqueza. La inocente brea traía consigo una tesis subyacente que la convertiría en agente de transformación cultural.
El petróleo introdujo al mundo en una escenografía de cambio localizable económicamente y con una neo-semiótica que involucró la ciencia, la tecnología y la cultura, al sustituir el aceite de ballena combustible del alumbrado, usado desde los sumerios, asirios y babilonios, por los negros manantiales que Marco Polo veía brotar en las costas de Bakú.
El petróleo introdujo al mundo en una escenografía de cambio localizable económicamente y con una neo-semiótica que involucró la ciencia, la tecnología y la cultura, al sustituir el aceite de ballena combustible del alumbrado, usado desde los sumerios, asirios y babilonios, por los negros manantiales que Marco Polo veía brotar en las costas de Bakú.
Desde entonces estaba cautivo en el subsuelo y los estratos de roca que lo envolvían lo mantenían cerrado herméticamente. Los rusos tampoco lo estimaron cuando los científicos del Zar declaran que: “El petróleo es una exudación de la tierra que no posee valor alguno…No demuestra ser utilizable para nada, La única aplicación que podría dársele es para engrase de los carros". (Essad, 1940, p.17).
No imaginaban los gobernantes que Rusia se convertiría en el segundo país productor de petróleo del mundo. Tampoco suponían, ni en Oriente ni en Occidente, que ese barro con el que los babilonios hacían carreteras tenía intensas propiedades combustibles, hasta el punto de hacer estallar la tierra. No vislumbraban que aún cuando la historia de algunos pueblos se inscribe hoy con petróleo, muchas veces el rojo de su policromía lo matiza con sangre.
Pasarían siglos antes de que los pensadores y científicos, apoyados en la lógica aristotélica, construyeran silogismos válidos para la argumentación y llevaran a considerar, no sólo la brea sino el uso de los metales, los avances médicos y muchas esferas del conocimiento, que superaban los límites dogmáticos fijados por el credo de cada comunidad. En ese espacio de convergencia intelectual y cultural el petróleo fue desarrollando, lentamente, su papel de combustible. Y también sería, más adelante, un elemento debilitador de las barreras sociales al desarrollar una conciencia de trabajo que modificó las relaciones laborales en la era industrial.
Pasarían siglos antes de que los pensadores y científicos, apoyados en la lógica aristotélica, construyeran silogismos válidos para la argumentación y llevaran a considerar, no sólo la brea sino el uso de los metales, los avances médicos y muchas esferas del conocimiento, que superaban los límites dogmáticos fijados por el credo de cada comunidad. En ese espacio de convergencia intelectual y cultural el petróleo fue desarrollando, lentamente, su papel de combustible. Y también sería, más adelante, un elemento debilitador de las barreras sociales al desarrollar una conciencia de trabajo que modificó las relaciones laborales en la era industrial.
Sin embargo la narrativa no ofrece la continuidad positiva que los cronistas habían iniciado durante la conquista, al valorar el producto en su contexto histórico específico. La mayoría de las petronovelas se escribieron, no en torno a la riqueza y futuro de una sociedad dueña del producto, más bien hicieron énfasis en las circunstancias políticas que fueron creando la situación problemática de un determinismo petrolero, incapaz de friccionar sus propias mitologías de desarrollo. De ahí la importancia de releer a los cronistas para tener conciencia de que, ya en la época colonial, el mene, el chapopote, la brea, no formaban parte de un préstamo cultural sino de una propiedad originaria del subsuelo continental latinoamericano.
El petróleo era un murmullo inquietante sin bautizar; en 1783 las ordenanzas de Minería para la Nueva España (México), dadas por el rey Carlos III de España, en Aranjúez nombran al petróleo como “jugos de la tierra”. El producto va incrementando sus cualidades en la medida en que avanzan las investigaciones en el subsuelo latinoamericano. En Venezuela, en 1857 se hablaba de “asfalto y bitumen”, hasta que en la legislación de 1893, se incorpora por primera vez la palabra “petróleo y en 1904 el nombre de “hidrocarburos” se usa oficialmente en Venezuela en el nuevo Código de Minas, lo que llama la atención del mundo.
Mientras la geología interpretaba las condiciones del subsuelo, la mesa rotatoria iniciaba su sonido perforador. Se supone que cada impacto en lo profundo, que dislocaba las capas terrestres también desembarazaba el idioma de su uso tradicional, tanto para hibridizarlo como para impregnarlo de mensajes diabólicos. Sin embargo su voz constituye un llamado, solicita la atención sobre su presencia. Una palabra que desubica a quienes están a su alrededor, pero en la misma medida los vuelve a situar, los reimplanta en su misma tierra incógnita. Allí donde lo convencional ya no prevalecía, el misterio, la vivacidad, el magnetismo, la magia de la palabra petróleo franqueaba el acceso a la vivencia de su enigma.
El producto está envuelto en un halo negro que forma parte de una raigambre literaria de subversión discursiva que desea comprometer al lector, en un juego de intereses que invoca a la simplicidad humana y expresa los vicios de una explotación movida por la codicia y el poder.
El petróleo era un murmullo inquietante sin bautizar; en 1783 las ordenanzas de Minería para la Nueva España (México), dadas por el rey Carlos III de España, en Aranjúez nombran al petróleo como “jugos de la tierra”. El producto va incrementando sus cualidades en la medida en que avanzan las investigaciones en el subsuelo latinoamericano. En Venezuela, en 1857 se hablaba de “asfalto y bitumen”, hasta que en la legislación de 1893, se incorpora por primera vez la palabra “petróleo y en 1904 el nombre de “hidrocarburos” se usa oficialmente en Venezuela en el nuevo Código de Minas, lo que llama la atención del mundo.
Mientras la geología interpretaba las condiciones del subsuelo, la mesa rotatoria iniciaba su sonido perforador. Se supone que cada impacto en lo profundo, que dislocaba las capas terrestres también desembarazaba el idioma de su uso tradicional, tanto para hibridizarlo como para impregnarlo de mensajes diabólicos. Sin embargo su voz constituye un llamado, solicita la atención sobre su presencia. Una palabra que desubica a quienes están a su alrededor, pero en la misma medida los vuelve a situar, los reimplanta en su misma tierra incógnita. Allí donde lo convencional ya no prevalecía, el misterio, la vivacidad, el magnetismo, la magia de la palabra petróleo franqueaba el acceso a la vivencia de su enigma.
El producto está envuelto en un halo negro que forma parte de una raigambre literaria de subversión discursiva que desea comprometer al lector, en un juego de intereses que invoca a la simplicidad humana y expresa los vicios de una explotación movida por la codicia y el poder.
Si revisamos los títulos de literatura sobre el petróleo pareciera que un trágico destino histórico envolvió el nombre del producto con intenciones demoníacas: “Oro del Diablo” lo llama el ecuatoriano Ramiro Gordillo (2005); “Veneros del petróleo el diablo” lo inmortalizó López Velarde (1987) en su poema Suave Patria. A “Un cretino borracho de petróleo y siempre ileso” se refiere Mario Benedetti (2003) en el poema Esta Guerra. Amadeo Gravino (2002) habla en Crónica del crepúsculo de “veredas, manchas con charcos con olor a petróleo”. El petróleo tiene ya un prontuario en el inapelable tribunal de la narrativa de petróleo y poesía latinoamericana.

















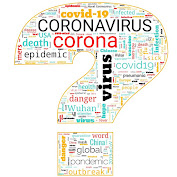



Comentarios
Publicar un comentario