Personajes femeninos en la literatura: De la musa romántica a la musa modernista (Part. 12)
El Romanticismo arropó a los escritores en actividades escriturales, que interceptaban el lenguaje realista con la búsqueda de paisajes idealizados, la pasión a flor de labio, un poco al sesgo una nueva ideología que rechazaba la retórica clásica.
Entre los años 30 y 40 del siglo XIX, se publican en Europa obras que marcaron el cambio de los ideales clásicos hacia un “dejar hacer” que desconocía reglas, estructuras y modelos anteriores. Lamartine, Musset, Goethe abrieron un nuevo camino para el lenguaje de los latinoamericanos que visitaban el viejo continente.En ese entreverado entre desenfrenos amorosos y el rechazo a la racionalidad, escribe Goethe Las penas del joven Werther. El poeta alemán expresa, a cabalidad, el sufrido amor romántico entre los personajes de Werther y Carlota, a quien atribuye el escritor las virtudes de las mujeres, cuyos recuerdos habían perdurado en su corazón. Así convierte a Carlota en un compendio de Federica Bryon y Annette Kathelhen. La asociación de ellas, en una sola protagonista, cumple con los parámetros de la perfecta mujer romántica. Dado el final trágico, con la muerte voluntaria de Werther, la novela de Goethe fue acusada de incitar al suicidio, por lo que el autor agregó al final la frase: “Sé hombre y no me sigas.”
No se puede culpar a las novelas de las locuras y desatinos de sus lectores, sería invertir la relación sociedad-literatura. Mariano José de Larra decía en su artículo sobre la obra teatral Contigo pan y cebolla de Manuel Eduardo de Gorostiza, “Es un error, en nuestro entender bastante general, creer que las novelas tienen la culpa de las locas bodas y desatinados enlaces que en el mundo se hacen y se han hecho. No está todo el daño en las novelas: la mayor parte está en el corazón humano.”
No se puede culpar a las novelas de las locuras y desatinos de sus lectores, sería invertir la relación sociedad-literatura. Mariano José de Larra decía en su artículo sobre la obra teatral Contigo pan y cebolla de Manuel Eduardo de Gorostiza, “Es un error, en nuestro entender bastante general, creer que las novelas tienen la culpa de las locas bodas y desatinados enlaces que en el mundo se hacen y se han hecho. No está todo el daño en las novelas: la mayor parte está en el corazón humano.”
En Latinoamérica el amor desdichado cobra fuerza en narraciones donde, algunas veces, los matices políticos formaban parte de las intrigas amorosas, es el caso de Amalia del argentino José Mármol. El escritor integra al argumento la tiranía de Rosas, y hace partícipe en algunos episodios a ministros y cooperadores del dictador.
Amalia es referida como mujer enamorada que encubre en su casa al unitario Eduardo Belgrano, lo protege, y nace entre ambos una verdadera relación romántica, que aparenta desconocer el peligro de un amor, envuelto en las contrariedades de la situación política del país. Sin embargo, a pesar de la valentía de Amalia, ella se mueve dentro de los códigos establecidos por una sociedad donde los hombres decidían su futuro. Mármol describe un personaje femenino que actúa bajo la fascinación de conspirar contra Rosas y del vértigo amoroso, la intuición prevalece por encima de la razón.
Vale recordar la leyenda de Bécquer que dice: “Pero ¡ay, que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra; y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos!”.
La carencia de reglas de un discurso que buscaba conciliar lo clásico con lo romántico, produjo personajes femeninos inmortales como María del escritor colombiano Jorge Isaacs, publicada en 1867, cuando ya la narrativa renegaba del Romanticismo puro, para volcarse hacia tendencias influidas por el socialismo utópico y el modernismo latinoamericano.
La carencia de reglas de un discurso que buscaba conciliar lo clásico con lo romántico, produjo personajes femeninos inmortales como María del escritor colombiano Jorge Isaacs, publicada en 1867, cuando ya la narrativa renegaba del Romanticismo puro, para volcarse hacia tendencias influidas por el socialismo utópico y el modernismo latinoamericano.
María lleva en su lenguaje todos los significados de lo romántico, hasta el drama de sufrir una enfermedad heredada de su madre que la arrastró hacia la muerte. Ella es la mujer inventada, alrededor de la cual se desarrolla una semiosis del dolor, y la reacción de su amado Efraín contra su muerte injusta.
María es casi incorpórea, la exaltación exagerada de su espíritu anula el erotismo del cuerpo. La sensualidad femenina adquiere una estética de figura esfumada, y rompe los esquemas reales de la atracción natural hombre- mujer. Isaacs expresa, con el simbolismo adecuado, la representación de una mujer distante, cuya imagen romántica está representada en colores atenuados, palidez enfermiza, paisajes bucólicos. Todo sucede en medio de la efervescencia del paisaje tropical colombiano, que hoy reclama otra lectura actualizada, sin aves “cantando en los follajes de naranjas y pomarrosas”.
Ya no se velan los deseos, y el erotismo sugerido ha cambiado su lenguaje. Tampoco se rosan los labios en la frente. Sin embargo, el amor sigue siendo un drama, la espera aún produce dolor, la traición inspira tragedia, la muerte irreparable. Es así como las Marías mueren literariamente en manos de un Rubén Darío que avasalla los finales del siglo XIX con el modernismo.
María es casi incorpórea, la exaltación exagerada de su espíritu anula el erotismo del cuerpo. La sensualidad femenina adquiere una estética de figura esfumada, y rompe los esquemas reales de la atracción natural hombre- mujer. Isaacs expresa, con el simbolismo adecuado, la representación de una mujer distante, cuya imagen romántica está representada en colores atenuados, palidez enfermiza, paisajes bucólicos. Todo sucede en medio de la efervescencia del paisaje tropical colombiano, que hoy reclama otra lectura actualizada, sin aves “cantando en los follajes de naranjas y pomarrosas”.
Ya no se velan los deseos, y el erotismo sugerido ha cambiado su lenguaje. Tampoco se rosan los labios en la frente. Sin embargo, el amor sigue siendo un drama, la espera aún produce dolor, la traición inspira tragedia, la muerte irreparable. Es así como las Marías mueren literariamente en manos de un Rubén Darío que avasalla los finales del siglo XIX con el modernismo.
Darío sustituye la mujer sufrida; la “Virgen Dolorosa” de Jorge Isaacs se cubre de adornos, flores, y del barroco que imprime sus características, ayer, hoy y siempre, al lenguaje y al complicado trajinar Latinoamericano.
Los personajes femeninos se popularizan, a partir de la narrativa renovadora y realista de Víctor Hugo, quien en 1860 en carta a su amigo Jules Champfleury le dice: “La literatura del siglo XX no tendrá más que un nombre, literatura democrática.” Esa idea de igualdad comenzó a crear personajes femeninos creativos, pensantes e integrados al callejero vivir cotidiano.
Se comienza, tímidamente, a sentir una transformación de la musa romántica, etérea, distante, de estética esfumada, sufrida a la musa modernista pensante, sensual, decorativa, sofisticada, exótica, atrevida
En Latinoamérica se veían atisbos de la incorporación de mujeres a la vida pública, después de la participación de la escritora argentina Juana Manuela Gorriti al quehacer post independentista, y de la lectura de su obra literaria. También con la publicación del Dogma Socialista del argentino Esteban Echeverría, entre cuyas páginas se leen tímidas alusiones al quehacer de la mujer en la sociedad de la época.
Los salones, las tertulias, las modas, los lenguajes estaban enmarcados por la impregnación de un modernismo que ingresó al público, a través de los artículos periodísticos de Rubén Darío y de José Martí, acompañados de las ideas educativas de Sarmiento.
Algunos de los personajes femeninos de este periodo superan las señales de adversidad a que estaban sometidos. Así se presenta Cecilia Valdez del escritor cubano Cirilo Villaverde.













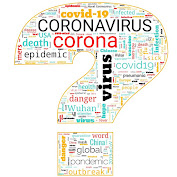



Comentarios
Publicar un comentario