Personajes femeninos en la literatura: Transgresiones a la femineidad en la narrativa del siglo XXI (Part. 18)
La imagen transmoderna, complementada con su correspondiente lenguaje verbal, configura diferentes versiones de la relación entre lo femenino y lo masculino. Lo presenta como un elemento de moda, cuya función ideológica sigue la línea foucaulniana, al representar al personaje femenino como adversaria, en la batalla de permanente y cotidiana imposición, y lucha de poderes que es la vida.
Foucault aborda, de la sexualidad como elemento fundamental, en su estudio acerca de la sexualidad en el mundo occidental Historia de la sexualidad. La búsqueda del placer y poder encabezan sus propuestas, y, en ellas, la identidad mujer no existe. Con visión de supremacía erótica, desarrolla una semiosis que niega el discurso social femenino y la capacidad de la mujer para tomar decisiones. Ella no se desenvuelve dentro de los parámetros: verdad-poder-saber que Foucault considera primordiales en el desarrollo de los personajes sociales masculinos.
Georges Bataille, en El Erotismo, considera que el abuso de poder contra la mujer, también significó mal- protesta ante la represiva, pre- revolucionaria, sociedad francesa del siglo XVIII. Sin embargo, el investigador de la maldad y el erotismo, asevera que la transgresión no niega una interdicción, la trasciende y la completa.
En Los Cortejos del Diablo el escritor colombiano Germán Espinosa reafirma estos excesos caracterizando un Inquisidor del Santo Oficio, Juan de Mañozga, como el hombre que no disfrutó jamás a una mujer, a menos que fuera contra la voluntad de ella. “El único goce real del viejo cabrón estaba en infligir aquella grave humillación.” En el siglo XVII, mientras Pedro Claver evangelizaba a los habitantes de Cartagena de Indias, el diablo, poderoso en las tierras vírgenes, asediaba las alcobas y culpaba de sus maldades a la brujas.
Al leer las novelas, después de Foucault, reconocemos su influencia en escritores que incrementan lo femenino desde el predominio de la condición sexual. Vargas Llosa, Israel Centeno, Héctor Torres, entre otros, se olvidan de que sus protagonistas son dueñas de una libertad intelectual y corporal que acompaña su sexualidad. Se puede conjeturar una forma controversial de crítica al brusco predominio de eros en la liberación femenina del siglo XXI. O, tal vez, el hijo de Afrodita y Ares se ha incorporado a una postmodernidad que deambula entre la ficción y la productividad.
El poder de la mujer en literatura puede conjeturarse, asumir versiones fieles o no a la idea primigenia de la perversión, pero siempre lo dialógico, conflictivo, se planteará, no entre los personajes sino en la tríada texto- lector- escritor.
Más aún, en la relación del lenguaje con las envolventes de contextos y reedificaciones sociales que albergan al autor, a los personajes y a quien lee, con la influencia de sus respectivas cartografías geopolíticas y culturales. La mujer protagonista, puesta a prueba a través de la literatura, debe ser procesadora de actitudes y pensamientos de auto decisión e independencia.
El poder femenino, en narrativa, parte del juego del frutal prohibido, presentado como un encantamiento, una ilusión que se disuelve en lo imaginario que encierra. Un imaginario que vive en permanente cambio, donde las escritoras y escritores eligen la interpretación más acorde, peligrosa, distorsionada o embriagadora, creando siempre un contraste entre el concepto y la imagen estética verbal.
Las expresiones del poder femenino pervertidor, controversial desde siempre, se presentan en constructos que reactivan su vigencia literaria. Ya sea desde un simbolismo convertido en retóricas, que exacerban un barroco narco narrativo, como lo presenta Pérez-Reverte en La Reina del Sur. O en un deambular que desestabiliza un amor verdadero, porque no existe el placer de una respuesta favorable, al estilo Bajo la hojas de Israel Centeno, donde, como decía Borges “La solución del misterio es siempre inferior al misterio mismo.” En un mundo de riesgos que se aplican de manera irreversible, la mujer es convertida en un estereotipo que pierde valor personal, y donde las reacciones y rebeldías sólo quedan como ornamentales expresiones semánticas.
La profundización de los discursos literarios permite, en algunos casos, encontrar la relación humana hombre-mujer inserta armoniosamente, junto a otras envueltas en la patología social que el poder trae consigo, donde a la mujer le hacen recuperar los cuernos de Lucifer para dominar, herir o destruir.
El ser humano no puede vivir fuera de la historia que va creando con su cotidianidad, y los escritores, algunas veces, violentan la condición femenina. La ficción convoca imágenes de poder, que pueden o no ser reales sólo en su específica autonomía narrativa, pero adquieren contornos humanos, que descalabran la verdadera identidad de la comunidad que el escritor le asigna.
La profundización de los discursos literarios permite, en algunos casos, encontrar la relación humana hombre-mujer inserta armoniosamente, junto a otras envueltas en la patología social que el poder trae consigo, donde a la mujer le hacen recuperar los cuernos de Lucifer para dominar, herir o destruir.
El ser humano no puede vivir fuera de la historia que va creando con su cotidianidad, y los escritores, algunas veces, violentan la condición femenina. La ficción convoca imágenes de poder, que pueden o no ser reales sólo en su específica autonomía narrativa, pero adquieren contornos humanos, que descalabran la verdadera identidad de la comunidad que el escritor le asigna.
Es el caso de la inserción de un sofisticado “menage a trois” que realiza Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo, al poner al Marqués de Cañabrava con el poder de seductor entre su persona, la forzada Sebastiana y su bisexual esposa Estela.
Vargas Llosa ubica la acción, a finales del siglo XIX, en Canudos, pueblo primitivo del nordeste brasileño, marcado por el fanatismo, la sequía y la persecución gubernamental. Un despliegue de sexo ambiguo que resulta ajeno al contexto cultural, que el escritor describe, del religioso poblado en conflicto.
El análisis de las estructuras psíquicas de los personajes, creados por el escritor peruano, en La Guerra del fin del mundo, descubre que la distorsión humana no sólo está presente en el arrebato indiscriminado de vidas, en el irrespeto a las creencias, en la no búsqueda de alternativas por parte del gobierno, en la intolerancia de un ejército que desconoce los derechos de la comunidad. También está encerrado en la agresividad de un personaje que violenta la dignidad de la mujer sertaneja.
Una visión diferente de complacencia y simulación, comparten los personajes femeninos en Cinco esquinas, novela del escritor peruano, que desarrolla con mayor amplitud los escenarios de una complicada sexualidad, en la cual los personajes femeninos son las principales “emprendedoras” de la diversión.
Vargas Llosa ubica la acción, a finales del siglo XIX, en Canudos, pueblo primitivo del nordeste brasileño, marcado por el fanatismo, la sequía y la persecución gubernamental. Un despliegue de sexo ambiguo que resulta ajeno al contexto cultural, que el escritor describe, del religioso poblado en conflicto.
El análisis de las estructuras psíquicas de los personajes, creados por el escritor peruano, en La Guerra del fin del mundo, descubre que la distorsión humana no sólo está presente en el arrebato indiscriminado de vidas, en el irrespeto a las creencias, en la no búsqueda de alternativas por parte del gobierno, en la intolerancia de un ejército que desconoce los derechos de la comunidad. También está encerrado en la agresividad de un personaje que violenta la dignidad de la mujer sertaneja.
Una visión diferente de complacencia y simulación, comparten los personajes femeninos en Cinco esquinas, novela del escritor peruano, que desarrolla con mayor amplitud los escenarios de una complicada sexualidad, en la cual los personajes femeninos son las principales “emprendedoras” de la diversión.
Situación diferente a la de La Guerra del fin del mundo donde Vargas Llosa desarrolla las ideas de Sade, para quien la sexualidad contrariada es el principio básico del erotismo, y puede desencadenar violencia dentro de la voracidad sexual.
El deseo de no consentimiento parte de la idea de soledad. Pensaba Sade que el hombre nace sólo y la única regla de conducta son sus preferencias, sin atender lo que pudiera ser malo para el prójimo, el dolor ajeno contaba menos que el placer propio.
En la mente de los escritores existen aspectos que difícilmente el lector logra descubrir. Son los que fracturan la “normalidad” y restauran memorias ocultas. El poder del deseo que gusta permanecer escondido dentro del lenguaje real.
Detrás de los protagonismos masculinos se dejan permear las vísceras secretas que esconden las causas que irritan el papel femenino. El escritor permite el ingreso de ojos intrusos para que descubran que las cuerdas de su narrativa se anudan en cada mujer ficcionada.
Debe ser el lector quien arme o desarme el crucigrama de sexualidades. En las novelas de Vargas Llosa, el híbrido literario se va tejiendo con una densa textura, donde los límites del poder se confunden en una fantasía que se objetiva en el discurso del victimario. El valor simbólico de estos episodios requiere de un pensamiento crítico, que analice y valorice, literariamente, el papel femenino de pasividad y sometimiento en La Guerra del fin del mundo, y de complacencia en Cinco esquinas.
La maestría narrativa de Vargas Llosa utiliza este “Menage”, en Cinco esquinas, para articular una novedosa estructura en la que la gramática y la sintaxis le sirven para un trueque sorpresivo de ambientes. Las últimas palabras de un grupo se entrelazan con las primeras de otro que conversa en diferente lugar y que trata diversos problemas.
El deseo de no consentimiento parte de la idea de soledad. Pensaba Sade que el hombre nace sólo y la única regla de conducta son sus preferencias, sin atender lo que pudiera ser malo para el prójimo, el dolor ajeno contaba menos que el placer propio.
En la mente de los escritores existen aspectos que difícilmente el lector logra descubrir. Son los que fracturan la “normalidad” y restauran memorias ocultas. El poder del deseo que gusta permanecer escondido dentro del lenguaje real.
Detrás de los protagonismos masculinos se dejan permear las vísceras secretas que esconden las causas que irritan el papel femenino. El escritor permite el ingreso de ojos intrusos para que descubran que las cuerdas de su narrativa se anudan en cada mujer ficcionada.
Debe ser el lector quien arme o desarme el crucigrama de sexualidades. En las novelas de Vargas Llosa, el híbrido literario se va tejiendo con una densa textura, donde los límites del poder se confunden en una fantasía que se objetiva en el discurso del victimario. El valor simbólico de estos episodios requiere de un pensamiento crítico, que analice y valorice, literariamente, el papel femenino de pasividad y sometimiento en La Guerra del fin del mundo, y de complacencia en Cinco esquinas.
La maestría narrativa de Vargas Llosa utiliza este “Menage”, en Cinco esquinas, para articular una novedosa estructura en la que la gramática y la sintaxis le sirven para un trueque sorpresivo de ambientes. Las últimas palabras de un grupo se entrelazan con las primeras de otro que conversa en diferente lugar y que trata diversos problemas.
Rompe Vargas Llosa la mujer narrada tradicional, con un erotismo neobarroco que deja en entredicho la ética y estética de las protagonistas. Contribuye a cambiar una tradición novelesca donde, por lo general, la mujer se somete a los deseos de la pareja. Es el lenguaje el que desempeña la magia de ejercer su función, a expensas del olvido de la realidad conflictiva que rodea a los protagonistas, y convierte al sexo en la fuerza catártica que apacigua los conflictos en los cuales se han visto complicados.
Podríamos pensar que el escritor asume el siglo XXI como la época del poder femenino, sólo que ese poder sólo se fundamenta en dejar fluir la creatividad erótica.












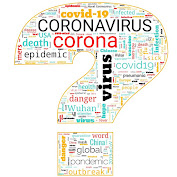



Comentarios
Publicar un comentario