Personajes femeninos en la literatura: Trincheras culturales en Latinoamérica del siglo XIX (Par. 13)
A mediados del siglo XIX, en Latinoamérica, se publican novelas cuyos autores no se dejaron llevar por la corriente de subestima de la mujer, ni la colocan al margen del quehacer cultural. No se trata de estereotipos ni de arquetipos femeninos. Sólo son personas sencillas, imbricadas en el contexto regional, síntesis sociales del quehacer latinoamericano, que se identifican con el progreso humano, y se rebelan contra una mitología femenina de sumisión.
En un entorno, entre romántico y modernista, Mitre ubica una mujer que debe luchar por su libertad, cuando está inmersa en incomprensión familiar, limitaciones culturales y restricciones para ocupar espacios públicos. La mujer autónoma y reflexiva descrita por el autor, se debate en la herencia cultural que detiene su crecimiento. También Mitre muestra el conflicto de querer expresar su criterio libertario en un medio social que le era adverso.
Todavía en el siglo XIX regían, en Latinoamérica, leyes coloniales que limitaba el espacio de participación femenina, con un régimen especial que sólo le permitía a la mujer administrar aquellos bienes que protegían el patrimonio familiar.
Irónicamente la sociedad y la familia aceptaban los amores clandestinos de Soledad, siempre que estos no afectaran su estabilidad familiar. Esta manifestación de su rebeldía también se expresa en las miradas y sinuosas actitudes eróticas, donde se involucra el narrador, al ver a su protagonista, Soledad, envuelta en un ambiente de aromas naturales y de contravenciones amorosas: “Las plantas brotan emanaciones de amor cuando se sienten acariciadas por la lluvia, que esos árboles suspiran cuando sienten los besos del viento.”
El narrador participa del relato, aparece y desaparece, no sólo escondido entre las sugestivas descripciones, sino interfiriendo para decir: “Usando las prerrogativas del novelista, que todo lo sabe, vamos a poner al lector al corriente de algunos antecedentes del protagonista”.
Unos años más tarde, en 1879, el escritor cubano Cirilo Villaverde publica Cecilia Valdez. Novela en la cual el lenguaje se adueña de ritmos y cadencias, representados en el qué, cómo y por qué de cada palabra. Las ideas van acariciando el tono discursivo en un todo unívoco de sentido. Un lenguaje que jerarquiza nuestra lengua en pleno siglo XIX. Responde a un autor, dueño del sincretismo y la libertad latinoamericana enriquecedora. Aunque, hoy, en Cuba, se camine por otras calles, se sientan otros olores y hasta se olviden las luchadas y ganadas libertades.
Cecilia aparece como la mujer sensual, a quien la sociedad culpa de su belleza. El autor pone de relieve sus características de mujer transgresora, que se rebela contra los patrones sociales de su época. La consolidación de su inteligencia, con la belleza atractiva, y la conciencia del erotismo que despierta, aunados a su carácter independiente, le otorgan un interesante protagonismo femenino, en el cual se pone de relieve el espacio de semiosis espíritu-cuerpo, poco común en su época. Tema interesante que ha sido muy bien expresado por Milan Kundera en el personaje de Teresa de La insoportable levedad del ser.
El escritor checo habla de rechazo a su pareja por el sometimiento maternal al decir:
“Teresa observaba el Ayuntamiento derruido cuando de pronto le recordó a su madre: aquella perversa necesidad de mostrar sus escombros, de vanagloriarse de su fealdad…Últimamente todo le recuerda a su madre. Le parece que el mundo de la madre, del que escapó hace diez años, regresa a ella y la rodea por todas partes.”
El lenguaje, permeado de significación, vibra lleno de los conflictos de Teresa. Kundera le confiere valor a los verbos: escapó y rodea, se detiene en la cualidad de sus contenidos, y así transforma los conceptos que el lector ensambla para crear las imágenes de madre e hija que se atraen y rechazan.
También Cecilia Valdez rechaza la intromisión de la madre cuando dice: “El hombre de qué habla mamita se ha propuesto meterse en mis negocios y gobernarme…y eso es lo que hallo intolerable…Yo soy muy independiente y no consentiré que jamás nadie me gobierne, y mucho menos un extraño.”
Las dos protagonistas reaccionan con conductas opuestas. Cecilia vive su realidad en la plenitud amorosa, sin las manifestaciones de rechazo a la relación con su amante. Contraria a Teresa, quien no ha superado los conflictos con su madre y esto le impide sostener una vida amorosa estable.
A un siglo de diferencia, en las dos narraciones persisten los problemas existenciales en las mujeres narradas. Ambas novelas, una de finales del siglo XIX y la otra de finales del XX, (en 1984 se publica la novela de Kundera, ambientada en Praga de 1968), presentan una figura materna con características matriarcales, es aquí donde la mirada debe posarse en la educación religiosa, la cultura, y los prejuicios heredados como causa de los conflictos femeninos de rechazo al cuerpo propio.
Desde una visión ideológica, puede pensarse que la República checa invadida por la represión soviética, pudo haber provocado todo tipo de reacciones psicológicas, que explicarían la personalidad de Teresa. Una rebeldía soterrada que la impulsa a herirse con el rechazo de sí misma, por la impotencia ante las fuerzas de invasión.
Cuando ya habían comenzado las luchas independentistas en Cuba, también es posible pensar que las imágenes del poder español, y los acontecimientos conspirativos, fueran causantes de la percepción social que nutría el aura de libertad femenina que Cecilia defendía, aún a costa de ser criticada y rechazada por la sociedad donde vivía.
“Teresa observaba el Ayuntamiento derruido cuando de pronto le recordó a su madre: aquella perversa necesidad de mostrar sus escombros, de vanagloriarse de su fealdad…Últimamente todo le recuerda a su madre. Le parece que el mundo de la madre, del que escapó hace diez años, regresa a ella y la rodea por todas partes.”
El lenguaje, permeado de significación, vibra lleno de los conflictos de Teresa. Kundera le confiere valor a los verbos: escapó y rodea, se detiene en la cualidad de sus contenidos, y así transforma los conceptos que el lector ensambla para crear las imágenes de madre e hija que se atraen y rechazan.
También Cecilia Valdez rechaza la intromisión de la madre cuando dice: “El hombre de qué habla mamita se ha propuesto meterse en mis negocios y gobernarme…y eso es lo que hallo intolerable…Yo soy muy independiente y no consentiré que jamás nadie me gobierne, y mucho menos un extraño.”
Las dos protagonistas reaccionan con conductas opuestas. Cecilia vive su realidad en la plenitud amorosa, sin las manifestaciones de rechazo a la relación con su amante. Contraria a Teresa, quien no ha superado los conflictos con su madre y esto le impide sostener una vida amorosa estable.
A un siglo de diferencia, en las dos narraciones persisten los problemas existenciales en las mujeres narradas. Ambas novelas, una de finales del siglo XIX y la otra de finales del XX, (en 1984 se publica la novela de Kundera, ambientada en Praga de 1968), presentan una figura materna con características matriarcales, es aquí donde la mirada debe posarse en la educación religiosa, la cultura, y los prejuicios heredados como causa de los conflictos femeninos de rechazo al cuerpo propio.
Desde una visión ideológica, puede pensarse que la República checa invadida por la represión soviética, pudo haber provocado todo tipo de reacciones psicológicas, que explicarían la personalidad de Teresa. Una rebeldía soterrada que la impulsa a herirse con el rechazo de sí misma, por la impotencia ante las fuerzas de invasión.
Cuando ya habían comenzado las luchas independentistas en Cuba, también es posible pensar que las imágenes del poder español, y los acontecimientos conspirativos, fueran causantes de la percepción social que nutría el aura de libertad femenina que Cecilia defendía, aún a costa de ser criticada y rechazada por la sociedad donde vivía.
Ya en 1890 comienzan a leerse reacciones contra la minusvalencia de la mujer protagonista. En la novela Peonía del venezolano Manuel Vicente Romero García cuando el Tío Pedro le dice al sobrino: “La mujer no sirve más que para la cama y para remendar la ropa, cuidar los hijos, si los tiene y rezar ¿no lo crees así?” El sobrino Carlos narra: “No Tío- le respondí sonriendo tristemente- no es esa la misión de la mujer en nuestros días…La mujer venezolana es el único tesoro que hemos salvado en el naufragio de nuestras virtudes y duele verlas arrastrando esa existencia miserable…las condena una educación que les cierra todos los caminos.”
La época exigía nuevas reflexiones retóricas, nuevos procedimientos adaptados al tiempo, espacios cambiantes y una diferente relación histórica. Juana Manuela Gorriti, nacida en Argentina, cuya vida transcurre también entre Bolivia y Perú, responde a ese sisma social que traía consigo la lograda independencia en los países latinoamericanos.
La época exigía nuevas reflexiones retóricas, nuevos procedimientos adaptados al tiempo, espacios cambiantes y una diferente relación histórica. Juana Manuela Gorriti, nacida en Argentina, cuya vida transcurre también entre Bolivia y Perú, responde a ese sisma social que traía consigo la lograda independencia en los países latinoamericanos.
Ella misma esboza su personalidad, a través de relatos libertarios, envueltos en estética romántica, cuando el naturalismo de Zola ocupaba las vidrieras de las librerías bonaerenses.
Los personajes femeninos de Gorriti actúan envueltos por la ficción de una libertad, lograda por la autora y cuya voz se deja oír tras cada palabra escrita. Episodios amorosos, intrigas políticas, avatares, donde la mujer inventada se confunde con la escritora.
Los personajes femeninos de Gorriti actúan envueltos por la ficción de una libertad, lograda por la autora y cuya voz se deja oír tras cada palabra escrita. Episodios amorosos, intrigas políticas, avatares, donde la mujer inventada se confunde con la escritora.
En el cuento El Pozo de Yocci la protagonista se ensambla con la narradora cuando dice: “Nosotros, también, un día…encontramos poesía en aquellos peñascos y los amamos como una segunda patria.”
Juana Manuela vivía una relación afectiva con cada protagonista, igual que con los objetos que la rodeaban. Su biógrafo Antonio Pagés refiere “En su escritorio, bajo una urna de cristal se veía la rubia cabellera de su hija Clorinda. Y en un elegante marco conservaba el retrato de uno de sus hijos. Eran los dos únicos adornos de la habitación donde se encerraba a escribir sus Sueños y realidades.
Las protagonistas de los relatos, en Sueños y realidades, responden al eclecticismo que sobresalía entre romanticismo y modernismo, ambos se pisaban los talones en las esferas literarias del continente. Ese mismo híbrido prevaleció en la estética de los personajes femeninos, en quienes la audacia y el exotismo se combinaban con la vida doméstica y los salones de arte y cultura.
Gorriti ensambla la simbología de un paisaje que responde a los estados emocionales de sus protagonistas, lenguaje que le sirve para establecer las preocupaciones que la época incluía en la vida cotidiana. Así leemos: “El cielo estaba oscurecido hacia el este por densas y tempestuosas nubes…como lo que pasaba en mi alma.” Los rasgos sombríos caracterizan los caracteres de las mujeres, como el fulgor de los ojos de Carmen Montelar que “presagiaba tormenta.”
La escritora Identifica a las protagonistas con los problemas de las transformaciones culturales, que la nueva era de conocimiento e industria traía, por retazos, a Latinoamérica.
Gorriti ensambla la simbología de un paisaje que responde a los estados emocionales de sus protagonistas, lenguaje que le sirve para establecer las preocupaciones que la época incluía en la vida cotidiana. Así leemos: “El cielo estaba oscurecido hacia el este por densas y tempestuosas nubes…como lo que pasaba en mi alma.” Los rasgos sombríos caracterizan los caracteres de las mujeres, como el fulgor de los ojos de Carmen Montelar que “presagiaba tormenta.”
La escritora Identifica a las protagonistas con los problemas de las transformaciones culturales, que la nueva era de conocimiento e industria traía, por retazos, a Latinoamérica.
Esta tendencia se ficciona, a plenitud, en los relatos de Peregrinaciones de un alma triste. Allí crea el personaje de Laura, joven enferma de tuberculosis que huye de su casa en Lima hacia países del Sur, en busca de mejores tratamientos; logra curarse luego de vivir una serie de aventuras vestida de hombre, recurso que se conjetura como la búsqueda del reconocimiento a la libertad, que se les negaba a las mujeres.
Los “no lugares”, de los cuales participa Laura, se introducen en narrativas del siglo XIX a través de viajes de las protagonistas.
Los “no lugares”, de los cuales participa Laura, se introducen en narrativas del siglo XIX a través de viajes de las protagonistas.
También los encontramos en novelas del siglo XX, como las del argentino Andrés Neuman en El viajero del siglo , o de Mario Vargas Llosa, en El sueño del Celta. Lugares cuyos niveles de realidad social y representación surgen ajenos a los personajes que se involucran en ellos. Se trata de una estructura simbólica que tiene su propio lenguaje, y expresa las relaciones de intemperie que sostiene con cada sistema de la vida social.
En 1875, año de publicación de los relatos de Juana Manuela Gorriti, este juego narrativo no era aún reconocido como anonimia social y cultura. Hoy se asume como la expresión de mundos ajenos, inhóspitos, que no se devoran, sino que se ensamblan para enriquecer la indiferencia que los caracteriza. El antropólogo francés Marc Augé los llama “Espacios del anonimato”.
Dice Augé en su ensayo Los no lugares: “La modernidad en arte preserva todas las temporalidades del lugar, tal como se fijan en el espacio y la palabra… Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional o histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.”















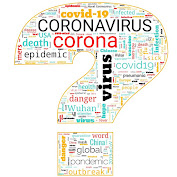



Comentarios
Publicar un comentario