Personajes femeninos en la literatura: Estereotipo femenino en la narrativa del siglo XXI (Part. 20)
En la vida posmoderna la narrativa ha cambiado sus significaciones sobre el estereotipo femenino. Los personajes femeninos han ido adquiriendo múltiples facetas, ya no religiosas, amorosas, domésticas o éticas, sino políticas y sociales, las cuales se reflejan en novelas del siglo XXI.
Así lo leemos en La Pasión rusa de Reyes Monforte o en Prohibido entrar sin pantalones de Juan Bonilla. Discursos donde las mujeres, igual que los hombres, son controladas, limitadas en sus actividades y sometidas por el régimen represivo del comunismo soviético, ya no por sus condiciones femeninas sino por sus reacciones contra un sistema dictatorial. En términos simbólicos, en estas novelas se trata la ideología como un todo que traba la realización normal y natural del ser humano, podríamos hablar de irracionalidad destructiva.
Los personajes femeninos, en algunas novelas del siglo XXI, se arropan con el escepticismo, la vida contingente, un existencialismo que va más allá del propuesto por Sartre en la postguerra de los años cincuenta. Esta neomodernidad, sin parangones en la historia universal, aparece en narrativa arropada por corrupción, tecnologías, mitos reconstruidos, ambiciones elaboradas alrededor del dinero o del poder.
Un ácido compost delata la presencia de elementos que se alimentan de un Nietzsche que, luego de hundirse en el pozo profundo de su nihilismo, es asumido como el filósofo indispensable del siglo XXI.
Además de la nutriente y enriquecedora forma de conocimiento y saberes que Foucault aporta a la construcción de esas mujeres que, como la Coro de Un hombre de Aceite de José Balza, sólo usan el poder sexual en su propio beneficio. Personajes femeninos cuya carga emocional es operante y destructiva.
El siglo XXI pide conciencia entre hombre y mujer, dos grupos humanos que, en la narrativa, viven en permanente dominación y conflicto. Cuando una sale victoriosa significa la derrota de su contrincante.
El siglo XXI pide conciencia entre hombre y mujer, dos grupos humanos que, en la narrativa, viven en permanente dominación y conflicto. Cuando una sale victoriosa significa la derrota de su contrincante.
Como sucede en El tango de la guardia vieja de Arturo Pérez Reverte., donde la mujer desempeña una función conspirativa de permanente seducción. Un personaje que ficciona la ficción con un constructo amoroso, que amalgama amor, y negocios, en un largo transcurrir de cuarenta años. Tiempo en el cual, el excelente discurso justifica ese prolongado tango que nunca deja de bailarse, y en el cual los personajes son juguetes interactivos del azar que los reúne y separa.
Deambular por un discurso cuya deformidad va “in crescendo”, hasta el horror, es frecuente en la obra de Bolaño, lo revelan también algunas lecturas de este siglo. Ese horror va interiorizando los personajes y se materializa en el cuadro que pinta Roberto Bolaño en Los detectives salvajes.
Deambular por un discurso cuya deformidad va “in crescendo”, hasta el horror, es frecuente en la obra de Bolaño, lo revelan también algunas lecturas de este siglo. Ese horror va interiorizando los personajes y se materializa en el cuadro que pinta Roberto Bolaño en Los detectives salvajes.
La personalidad de María Font está descrita en su pintura “En los riachuelos de lava (pues seguían siendo de color rojo y bermejo)... flotaban muñecas calvas y cestas de mimbre repletas de ratas…en el cielo se gestaba una tormenta…El cuadro era horroroso”. Se describe un estereotipo de inclemencia natural , por donde no se asoma ni un resquicio de posible ternura, constructo asociado al que los jóvenes van creando, con espacios inhóspitos que conjuran las peligrosas energías, ya no naturales sino de infiernos artificiales que acaban hasta el sentido de la amistad.
Nada sucede por azar en esta novela, que raya el surrealismo, si lo entendemos como el querer escapar del mundo hacia la libertad absoluta, cortando las amarras que atan a la lógica, a los valores tradicionales, para crear una sintaxis dinámica que signifique los nuevos referentes, entre los cuales ningún personaje femenino logra dibujar una imagen coherente de estabilidad emocional.
El lenguaje fermenta desarrollando el agar de humor negro, que presagia Ernesto San Epifanio cuando dice que Cesárea era el “Horror”. Sustantivo bizarro, hasta por su misma fonética, que Bolaño acentúa con el episodio de Auxilio Lacouture, encerrada en un baño de la Universidad, durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.
Nada sucede por azar en esta novela, que raya el surrealismo, si lo entendemos como el querer escapar del mundo hacia la libertad absoluta, cortando las amarras que atan a la lógica, a los valores tradicionales, para crear una sintaxis dinámica que signifique los nuevos referentes, entre los cuales ningún personaje femenino logra dibujar una imagen coherente de estabilidad emocional.
El lenguaje fermenta desarrollando el agar de humor negro, que presagia Ernesto San Epifanio cuando dice que Cesárea era el “Horror”. Sustantivo bizarro, hasta por su misma fonética, que Bolaño acentúa con el episodio de Auxilio Lacouture, encerrada en un baño de la Universidad, durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.
Igual que lo hizo Poli Delano con Gabriel Canales cuando En este lugar sagrado, quedó encerrado tres días en el baño de un cine en Santiago de Chile, durante el golpe de estado al Presidente chileno Salvador Allende.
Ya Elena Poniatowska había publicado en 1971 La noche de Tlatelolco, testimonio oral, donde Alcira pasa, aterrada, quince días en un baño de la UNAM. Tríada palimpséstica que Delano y Bolaño recrean con diálogos interiores y superposición de planos temporales. El baño se convierte en el lugar de la introspección, imagen que Bolaño describe en el Manifiesto infrarrealista de 1976 como un espacio indispensable para morir y nacer.
Los personajes femeninos de Bolaño comparten la periferia de los desplazados, lo expresa el escritor chileno en Amuleto cuando Auxilio dice: “Todos iban creciendo en la intemperie latinoamericana, que es la intemperie más grande, porque es la más escindida, la más desesperada”. Bolaño apoya y adversa el discurso con su lenguaje, aniquila el pasado para incorporar un hoy contingente, vacilante, móvil, en el que se hunden hombres y mujeres, como en el pozo profundo de Nietzsche, sólo que en este caso no logran salir airosos a la cima, porque ellos quedan encerrados en un paradójico lenguaje de interdictos, en un lugar como en la ciudad fronteriza de Sonora, igual que i en sus vidas, no había justicia ni ley.
También en Hombres de petróleo de Juan Páez Ávila, Analuisa contribuye a mostrarse desplazada e inepta ante un presente petrolero que el gobierno está destruyendo, sin tener la capacidad para darle forma y realización a nuevos proyectos, y sin ella poder definir su- propia identidad. Personajes que revelan una crisis de la representación. En realidad se trata de caracteres femeninos que aparecen frustrados en su empeño por ser diferentes.
No es la idea que el lector asuma una posición conductista porque mujer, hombre, trabajo y ambiente se van formando en la invención de su cotidianidad. Pero el tiempo participativo de la mujer literaria de los últimos treinta años estará representado por los símbolos, las metáforas y las configuraciones que la literatura y el sentimiento de pertenencia histórica dejen escrito.
Páez Ávila esboza una femineidad capaz de disolver los principios reconocidos por la tradición narrativa, pero sin crear nuevos escenarios de comportamiento. La indefinición y la carencia de una cotidianidad coherente indican que las protagonistas carecen de nuevos significados para sustituir los referentes caídos en desuso.
El escritor radicaliza el cuestionamiento a un discurso literario académico, como técnica discursiva que recalca la crisis de las protagonistas, y también para poner en evidencia la carencia de propuestas coherentes en la nueva industria petrolera. Sin embargo, este diferente constructo narrativo de lo femenino revela que el espacio textual rompe la uniformidad, al incorporar un erotismo sin estilo, en la sexualidad de las protagonistas, las cuales, parodiando a Robert Musil son mujeres sin atributos.
En la narración de Páez Ávila, intelecto, emoción y afecto se miran contrarios, un oxímoron que paraliza la plenitud amorosa. Trabajo, política, intriga ocupa el espacio prioritario, donde realismo y surrealismo abordan un momento histórico, la corrupción de la nueva empresa petrolera que Páez relata en todo su trágico acontecer.
Llama la atención un nuevo femenino, desasosegado, estresado, que vive en la intemperie espiritual. Solo la relación de Ida y Eudoro se relata con el lenguaje que integra el atractivo entre hombre y mujer, y la posterior relación espiritual y amorosa: “No era igual al Hotel Miranda, pero me pareció que vivía la primera noche de amor con Eudoro, un indio poeta, como le gustaba que le dijera, que había cultivado una mente jurídica para ganarse la vida y un arte de amar para hacerme feliz.”
El pasado siempre regresa en la narrativa. Con un lenguaje y visión ultramoderna Héctor Torres narra en La Huella del Bisonte una Lolita, sin los sentimientos y los escrúpulos contradictorios y significativos de Nabokov. Torres se distancia de lo romántico del escritor ruso, tampoco asume las disertaciones psicopatológicas, que analizan el amor de un hombre maduro por una niña de doce años.
El escritor venezolano formula la relación entre una adolescente que seduce, como travesura de lo prohibido, al padre de su íntima amiga, un cuarentón para quien sólo su hija es intocable. La jovencita asume un desafío propio de los inescrúpulos de la primera juventud. Además de enfatizar los aspectos visuales que el escritor desarrolla, comparables a las Lolitas cinematográficas, que llevan a pensar si Karla, la protagonista, se asemeja más a la sofisticada Sue Lyon o a la desenfadada Dominique Swain, artistas que protagonizaron en 1962 y 1997 a la adolescente de Nabokov.
En La Huella del Bisonte se des-.hace y re-hace un tema osificado, con miradas laterales que desarrollan nuevos lenguajes. Como el niño que nace nuevo, la mujer protagonista se viste con ropas diferentes, habla diferente, camina diferente, mira diferente, pero lleva consigo el origen de sus propias fuentes.
Torres evidencia el desarrollo de un sistema narrativo bien estructurado: coincidencias musicales de tiempo, década de los ochenta en que ubica la novela. Reacciones con matices psicológicos de la jovencita, cuya seducción no está exenta de temores y escrúpulos. Cambios semióticos entre el lenguaje íntimo y el cotidiano. Elementos que sugieren como un escritor puede expresar los desaciertos juveniles, narrados a través de un proyecto que sugiere el orden de un sistema narrativo, cuyos grados de intensidad han sido muy bien planificados.
El desamor, la carencia de afecto, el desborde de la sexualidad, caracteriza a los personajes femeninos del siglo XXI, quienes no eluden los rigores que el lenguaje exige para el tratamiento del caos cotidiano en el que se vive. Las situaciones endógenas de cada grupo social forman parte del sistema de equívocos que expresa la narrativa.
El escritor venezolano formula la relación entre una adolescente que seduce, como travesura de lo prohibido, al padre de su íntima amiga, un cuarentón para quien sólo su hija es intocable. La jovencita asume un desafío propio de los inescrúpulos de la primera juventud. Además de enfatizar los aspectos visuales que el escritor desarrolla, comparables a las Lolitas cinematográficas, que llevan a pensar si Karla, la protagonista, se asemeja más a la sofisticada Sue Lyon o a la desenfadada Dominique Swain, artistas que protagonizaron en 1962 y 1997 a la adolescente de Nabokov.
En La Huella del Bisonte se des-.hace y re-hace un tema osificado, con miradas laterales que desarrollan nuevos lenguajes. Como el niño que nace nuevo, la mujer protagonista se viste con ropas diferentes, habla diferente, camina diferente, mira diferente, pero lleva consigo el origen de sus propias fuentes.
Torres evidencia el desarrollo de un sistema narrativo bien estructurado: coincidencias musicales de tiempo, década de los ochenta en que ubica la novela. Reacciones con matices psicológicos de la jovencita, cuya seducción no está exenta de temores y escrúpulos. Cambios semióticos entre el lenguaje íntimo y el cotidiano. Elementos que sugieren como un escritor puede expresar los desaciertos juveniles, narrados a través de un proyecto que sugiere el orden de un sistema narrativo, cuyos grados de intensidad han sido muy bien planificados.
El desamor, la carencia de afecto, el desborde de la sexualidad, caracteriza a los personajes femeninos del siglo XXI, quienes no eluden los rigores que el lenguaje exige para el tratamiento del caos cotidiano en el que se vive. Las situaciones endógenas de cada grupo social forman parte del sistema de equívocos que expresa la narrativa.
Centeno relata una imagen muy triste, frustrante, sin escrúpulos, de una joven que pretende romper las cadenas de sumisión, pero se vincula a otra cárcel, donde se convierte en una pieza más, que resignifica cada día la liturgia del poder. El efecto catártico del sexo se ve desvirtuado cuando el lector se introduce en una realidad cotidiana corrupta, que puede superar la ficción.
Centeno denuncia el desajuste social y económico de Venezuela, y para ello pone en evidencia simultáneos espacios del pensar en este siglo XXI. En ellos, corrupción, engaño, ambición van llenando los vacíos éticos y humanos, que lo llevan a crea un personaje femenino despojado de individualidad y sentimientos. Su aparente libertad se esconde bajo una máscara ausente de valores y prejuicios, que la convierten en una exhibición narrativa. Ya en el siglo XVII Sor Juana advertía sobre la presencia de estos lenguajes, siempre esquivos hacia la mujer al decir: “El discurso es un acero que sirve para ambos cabos: de dar muerte, por la punta, y por el pomo de resguardo. Si vos sabiendo el peligro, queréis por la punta usarlo ¿ qué culpa tiene el acero del mal uso de la mano?."
La abstracción, con todos los contenidos de su carga implícita, lleva a pensar en una novela que se hunde en el desastre social, del cual deberán surgir nuevas formas de narración que le den sepultura al actual desconcierto, y pueda crearse así la nueva protagonista, diferente, dueña de sus valores autóctonos, de cualidades que, en la ficción, sólo el lenguaje le puede otorgar.
En una retrotemporalidad al siglo XIX es posible imaginar, como lo hace Andrés Neuman en El viajero del siglo, una mujer literaria como Sophie, personaje que cultiva el intelecto, el afecto, dueña de sus pensamientos, pero presa de los tradicionales símbolos culturales, en menoscabo de su amor verdadero. Como en todas las novelas, la mujer actúa en situaciones límites, recreando, en este caso, la estética y ética de una época en la cual, la Ilustración sólo regía en las casas de artistas e intelectuales y la mujer aún permanecía bajo la mirada y control del paternalismo. En esta narración, la protagonista se libera del padre a final de relato, inducida por un visitante, cuyos permanentes e impulsivos viajes le impedían compartir amores estables. Sophie es la mujer a quien un hombre le inspiró el latido de afrontar las pruebas, que le ofrecía un mundo más allá de sus fronteras.
Las novelas referidas revelan que la narrativa, escrita en la misma época, expresa un sistema de múltiples significados, que se pueden excluir, enlazar u oponer.
La protagonista de Centeno no es autónoma, su desvalorización la viste de aparente indiferencia, pero se somete a lo que dispone el poder. En el curso de la novela ella se va desgastando; a pesar de su juventud´. La problemática seudopolicial y política le eliminan las posibilidades de transformación, lo expresa al decir: “Ahora que me cojo al padre y al hijo, no sé a quién pedirle para no cogerme al espíritu santo. Soy un papel blanco que no se llena de historias, las historias vienen a mí y el papel sigue en blanco, soy liviana, soy la hoja, esa carrera, el hastío. ¿De qué se me acusa? Una mujer debe soltar su mirada al mundo y romper todos los corazones que desee.”
Desde luego que en la hibridez del texto cada lector puede encontrar facetas que pueden haber pasado desapercibidas, por eso este ensayo es una invitación a incorporarse al infinito diálogo de significados, que los personajes femeninos proponen a través de sus modeladores. Y desde una narrativa que pudiera inscribirse como literatura de evasión, a través de su exagerado impulso de lo erótico. Escritos alternativos que apaciguan la angustia del diario vivir. En épocas de crisis, los lectores buscan literaturas impregnadas de mitologías voyeristas que disimulen las discordias de lo cotidiano. Y son las protagonistas la alternativa para representar este constructo de evasión social.
En algunas novelas los personajes femeninos sorprenden al lector al extender sus tentáculos hacia diferentes objetivos, reales o ficticios, y producen las tensiones propias de toda intriga, distorsión o inescrupulosos comportamientos. Ángulos humanos que los escritores tratan de sesgar, a veces para minimizar los efectos, y otras para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones.
Las novelas referidas revelan que la narrativa, escrita en la misma época, expresa un sistema de múltiples significados, que se pueden excluir, enlazar u oponer.
La protagonista de Centeno no es autónoma, su desvalorización la viste de aparente indiferencia, pero se somete a lo que dispone el poder. En el curso de la novela ella se va desgastando; a pesar de su juventud´. La problemática seudopolicial y política le eliminan las posibilidades de transformación, lo expresa al decir: “Ahora que me cojo al padre y al hijo, no sé a quién pedirle para no cogerme al espíritu santo. Soy un papel blanco que no se llena de historias, las historias vienen a mí y el papel sigue en blanco, soy liviana, soy la hoja, esa carrera, el hastío. ¿De qué se me acusa? Una mujer debe soltar su mirada al mundo y romper todos los corazones que desee.”
Desde luego que en la hibridez del texto cada lector puede encontrar facetas que pueden haber pasado desapercibidas, por eso este ensayo es una invitación a incorporarse al infinito diálogo de significados, que los personajes femeninos proponen a través de sus modeladores. Y desde una narrativa que pudiera inscribirse como literatura de evasión, a través de su exagerado impulso de lo erótico. Escritos alternativos que apaciguan la angustia del diario vivir. En épocas de crisis, los lectores buscan literaturas impregnadas de mitologías voyeristas que disimulen las discordias de lo cotidiano. Y son las protagonistas la alternativa para representar este constructo de evasión social.
En algunas novelas los personajes femeninos sorprenden al lector al extender sus tentáculos hacia diferentes objetivos, reales o ficticios, y producen las tensiones propias de toda intriga, distorsión o inescrupulosos comportamientos. Ángulos humanos que los escritores tratan de sesgar, a veces para minimizar los efectos, y otras para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones.
En Un hombre de aceite José Balza introduce al lector en un entramado verbal, cuya sensualidad convierte lo erótico en la aventura cotidiana de un gerente petrolero, deslumbrado por una seductora mujer, Coro, que lo envuelve con el poder del dinero. Es el rústico quehacer, de todos los tiempos, en una seudomodernidad petrolera que deslumbra a sus novatos participantes. Lo erótico y laboral conforman una metáfora que subvierte la ética empresarial. La mujer, Coro, que controla al ejecutivo Samán, no actúa independiente, sino bajo las órdenes de los directivos, militares, que manejan la ficción petrolera narrada por Balza.
Un comportamiento deliberado, alevoso, marca este personaje, que Balza logra con destreza y recursos sutiles. El escritor, diestro en el lenguaje certero, sin exageraciones ni pleonasmos, exhibe una evidente estrategia de austeridad discursiva.
No necesita, el narrador venezolano, decir mucho para que la imaginación del lector evoque el personaje sugerido, por las palabras precisas que, como en todas sus novelas, se nutren de una retórica pausada, dicha en voz baja. Una pintura hablante, que produce las sensaciones estéticas que propone intencionalmente el autor. Un hombre de aceite se puede ubicar en el caos que envuelve una especie de neogótica petrolera actual. Una protagonista con resonancias sexuales que complementan su carisma de ejecutiva, como en la descripción que realiza Balza al referirse: “al esplendor de Coro, la gracia de su cintura, el pecho redondo y firme”
El cambio de imagen de la mujer del siglo XXI, que Balza realiza en su novela, significa un desplazamiento de la actitud y actividad femenina en un contexto liderizado por el trabajo corporativo. El escritor se sirve de la palabra para dotar de una nueva energía a la mujer ficticia, diferente, importante. Gertrude Stein consideraba que la palabra puede ser descrita con los ojos. Coro no necesita hablar, cuando conquista al ejecutivo Samán, la expresión de su mirada la delata. Lo artificial del relato le hace trabajar a Balza en un plano en el que el cuerpo humano adquiere relevancia literaria.
Lo particular en la novela de Balza es que la primera mujer de la cual se enamora Samán: Isaka, es una joven del siglo XXI, independiente, dueña de sus decisiones, su personalidad se gana las simpatías del lector, pero muere en el intento por ser feliz. Balza contrasta dos mujeres en un paralelismo donde vence la carencia de escrúpulos.
Un comportamiento deliberado, alevoso, marca este personaje, que Balza logra con destreza y recursos sutiles. El escritor, diestro en el lenguaje certero, sin exageraciones ni pleonasmos, exhibe una evidente estrategia de austeridad discursiva.
No necesita, el narrador venezolano, decir mucho para que la imaginación del lector evoque el personaje sugerido, por las palabras precisas que, como en todas sus novelas, se nutren de una retórica pausada, dicha en voz baja. Una pintura hablante, que produce las sensaciones estéticas que propone intencionalmente el autor. Un hombre de aceite se puede ubicar en el caos que envuelve una especie de neogótica petrolera actual. Una protagonista con resonancias sexuales que complementan su carisma de ejecutiva, como en la descripción que realiza Balza al referirse: “al esplendor de Coro, la gracia de su cintura, el pecho redondo y firme”
El cambio de imagen de la mujer del siglo XXI, que Balza realiza en su novela, significa un desplazamiento de la actitud y actividad femenina en un contexto liderizado por el trabajo corporativo. El escritor se sirve de la palabra para dotar de una nueva energía a la mujer ficticia, diferente, importante. Gertrude Stein consideraba que la palabra puede ser descrita con los ojos. Coro no necesita hablar, cuando conquista al ejecutivo Samán, la expresión de su mirada la delata. Lo artificial del relato le hace trabajar a Balza en un plano en el que el cuerpo humano adquiere relevancia literaria.
Lo particular en la novela de Balza es que la primera mujer de la cual se enamora Samán: Isaka, es una joven del siglo XXI, independiente, dueña de sus decisiones, su personalidad se gana las simpatías del lector, pero muere en el intento por ser feliz. Balza contrasta dos mujeres en un paralelismo donde vence la carencia de escrúpulos.
A mediados del siglo XX, Sartre consideraba que para existir, un personaje dependía de la mirada ajena; hoy la narrativa autotextualiza su propia mirada.
Ya el lector no encuentra la Catalina de Ángeles Mastretta que limita su producción de sentido a través de un lenguaje de ocultamiento, del cual se excluye el discurso vivificador.
La mujer literaria responde hoy a la propuesta de Umberto Eco, de sujeto cultural e histórico determinado por códigos sociales y productivos, en función de lograr sus propósitos, a costa de ser dependientes.
Las protagonistas del siglo XXI se describen a sí mismas, dejan pocos resquicios a la imaginación del lector. Tanto las mujeres de Hombres de petróleo, o la Coro en Un hombre de aceite, así como el equívoco juvenil inventado por Israel Centeno o la misteriosa personalidad de Teresa, para quien Pérez Reverte, en La Reina del Sur, solicita nuestro perdón, pueden tener vida fuera de sus propios contextos.
Pérez Reverte describe un nuevo marco escénico y productivo para que Teresa desarrolle actividades, en las cuales se ha visto envuelta sin la disyuntiva a negarse. Así se va desarrollando una actitud casi involuntaria, con el mandato del narcotráfico. Guiada por su instinto y sujeta a instancias superiores que, algunas veces, desconoce.
Teresa fisura la condición femenina de debilidad, y no disfruta el papel para el cual ha sido elegida. Representa una nueva protagonista, sin belleza, con una ética individual, propia, que ella impone en las relaciones seudoamorosas, y que impiden al lector juzgarla y condenarla, sin embargo vive en la cárcel que el narcotráfico le ha impuesto.
Otra protagonista lograda dentro de sus rejas literarias, que al salir de ellas no dejaría de existir. Los escritores suponen escaso margen para el misterio, poco espacio tiene lo sugerido. Se trata de constructos femeninos realistas, muy bien esbozados aún en su estética de desequilibrio, como estereotipos de la intemperie espiritual del mundo actual.
Teresa fisura la condición femenina de debilidad, y no disfruta el papel para el cual ha sido elegida. Representa una nueva protagonista, sin belleza, con una ética individual, propia, que ella impone en las relaciones seudoamorosas, y que impiden al lector juzgarla y condenarla, sin embargo vive en la cárcel que el narcotráfico le ha impuesto.
Otra protagonista lograda dentro de sus rejas literarias, que al salir de ellas no dejaría de existir. Los escritores suponen escaso margen para el misterio, poco espacio tiene lo sugerido. Se trata de constructos femeninos realistas, muy bien esbozados aún en su estética de desequilibrio, como estereotipos de la intemperie espiritual del mundo actual.
Ya el lector no encuentra la Catalina de Ángeles Mastretta que limita su producción de sentido a través de un lenguaje de ocultamiento, del cual se excluye el discurso vivificador.
No se termina de fraguar un presente femenino seguro, con identidad propia. La ficción narrativa continúa buscando mimetizar los personajes entre memorias caducas de seducción, que se architextualizan creando posiciones fingidas de liberación.
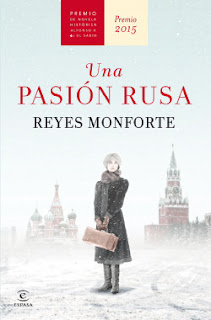


















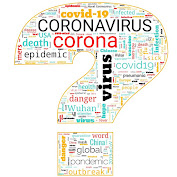



Comentarios
Publicar un comentario