Personajes femeninos en la literatura: La Modernidad (Part. 7)
La Modernidad: época de desafíos, repudios y censuras.
En el siglo XVIII Voltaire escribe el Tratado de la Tolerancia, donde ubicaba a la mujer como parte importante de la sociedad, pedía para ella respeto a sus derechos, justicia, antifanatismo, preservación de la pluralidad, que su participación social implicaba.
En 1762 fue condenado por El Santo Oficio debido a sus críticas contra la Iglesia en su obra La Doncella de Orleans, publicada clandestinamente en 1755. El escritor, con lenguaje irónico y satírico, criticaba las conductas del clero. Voltaire, hacía mella en principios de libertad que habían sido violados en el convivir de los franceses, sobre todo las limitaciones a las que sometían a la mujer.
En 1762 fue condenado por El Santo Oficio debido a sus críticas contra la Iglesia en su obra La Doncella de Orleans, publicada clandestinamente en 1755. El escritor, con lenguaje irónico y satírico, criticaba las conductas del clero. Voltaire, hacía mella en principios de libertad que habían sido violados en el convivir de los franceses, sobre todo las limitaciones a las que sometían a la mujer.
La Doncella de Orleans ha ingresado a la literatura convertida en, dramas, óperas, películas: Schiller, Verdi, Tchaikovsky, Bertolt Brecht, Víctor Fleming, entre otros, han reproducido con las variables de cada época, los endecasílabos de Voltaire. La versión en español se edita en Madrid en 1824, pero su divulgación en España y América parte de la impresión de la Editora Prometeo en 1919.
A pesar de la gran influencia de Voltaire durante el siglo XVIII, época que fue llamada en Francia “La Era de Voltaire”, y de sus conferencias y escritos sobre los derechos de la mujer, sin embargo prevalecieron los esquemas conservadores, y poco se logró sobre las transformaciones de los personajes femeninos durante el período de la Ilustración.
Por la misma época Mary Wollstonegraft publica el primer manifiesto en defensa de la mujer, precedido en Inglaterra por actos de agitación, protesta y deseos de reforma, con lo que se logró el estatus de profesional para la mujer escritora.
Mary Wollstonegraft anticipa un personaje textualizado sobre la base de tres principios: las influencias ambientales que configuran, desde la niñez, su futura personalidad; el segundo aspecto es el planteo de los problemas éticos sobre la situación de la mujer, dándole prioridad al papel que ella desempeña en la vida familiar, en la educación de los hijos y en la sociedad; por último la necesidad de educarse para intervenir en los procesos sociales de su país.
Si bien el momento histórico en la Francia revolucionaria, favorecía una sociedad equitativa con los girondinos, partidarios de la emancipación femenina con Condorcet, defensor del derecho a la patria potestad de la mujer; sin embargo los jacobinos revocaron el nuevo Código Civil francés al declarar que el sexo femenino era inferior por naturaleza. Nuevamente la tradición cultural prevalece a pesar de los cambios revolucionarios.
Los verdugos y la sangre fueron las respuestas a las tan anheladas reivindicaciones femeninas. Muy a pesar de la revolución, que serviría de modelo para el mundo occidental, se condenó a la guillotina a la autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la Ciudadanía Olympe de Gouges, en 1791.
Los discursos legales necesitaron años más para establecer, en 1880, la educación pública para la mujer francesa; práctica real que materializó un cambio en el comportamiento social cotidiano. Más no en la narrativa, donde el femenino ficcional continuaba lleno de contenidos significativos, alimentados con connotaciones positivas y negativas que, hasta hoy, ofrecen un interesante proceso de semiosis social, de producción de sentido y de realidades culturales que actúan, como factor reduccionista de la mujer literaria. No obstante encontramos un Víctor Hugo que aboga por la reivindicación de la mujer trabajadora, a pesar de que el Código Civil napoleónico, de 1804, recluía a la mujer al ámbito doméstico.
Será Gaspar Melchor de Jovellanos quien inicie esta cruzada reivindicativa en una sociedad que se negaba a reconocerla. Aunque las “Señoras” (como las llama Jovellanos) tenían una importante participación en salones literarios, de arte y de función social, para lo cual estaban bien capacitadas y estudiadas.
El escritor asturiano aboga, no sólo por el trabajo educativo sino por la presencia de las mujeres en actividades y reuniones en la Sociedad Económica Matritense. Además de rechazar en sus discursos y escritos, los abusos de violencia que cometían algunos esposos. Compartía con Voltaire la idea de que la mujer podía asumir estudios universitarios y trabajar en defensa de los intereses familiares. Jovellanos rechaza el convento como solución de la vida femenina, más allá de verdaderas vocaciones.
Se destaca en sus intervenciones el discurso pronunciado en la Asociación Económica Matritense el 17 de marzo de 1786. Entonces dice: "Yo invoco a los hombres de todos los siglos, a todos los literatos y a todos los filósofos, al mismo Catón, que me digan si los vivos halagüeños de esa bella porción de la humanidad les han sido alguna vez desagradables, aprovechemos pues de este resorte que en algún modo está unido a nuestra constitución. Hagámoslas un objeto de nuestra adoración y competencia. Abramos estas puertas a las que vengan a imitarlas (…). ¡Qué época tan bienaventurada nos fijaría para nosotros ese feliz momento! ¡Dichosos si podemos acelerarlo!".
Pese a los conceptos expresados por Jovellanos, el carácter específico del contexto social de la época, y su ambigüedad respecto a los comportamientos y derechos femeninos, no dejaron sentir el optimismo de transformaciones con las que el escritor aspiraba nutrir nuevos y reformados terrenos para la vida de la mujer. Sin embargo sus escritos pueden leerse como la historiografía de un proceso, cuyas transformaciones y deformaciones persisten aún hoy en las literaturas de ficción.
Ante los espacios femeninos en crisis hubo, en todas las épocas, reacciones avanzadas hacia la refuncionalidad de sus roles. Aún cuando cada tiempo teje sus texturas sociales, ellas se entrecruzan entre los hilos de la heterogeneidad cultural. Resta leer los textos para interpretar, a la luz actual, la complejidad de ideas y comportamientos, que varían según las naciones, regiones, comunidades y espacios culturales.
Se sugiere que, entre el feminismo real y el protagonismo de la mujer narrada, se efectúa la paradoja que nos pone delante de la contradicción, entre el lenguaje de la ficción y el de la participación histórica de la mujer en los procesos sociales.
La semiótica de las leyes se ve distorsionada por la pragmática de la lectura que de ellas conviene hacer. La construcción real del femenino social, a veces intercambia, y otras comparte poderes, aspectos que aún no han trascendido a la literatura, donde la mujer todavía es cómplice de una “narrativa de la seducción”.
¿Será que las narradoras y narradores tienen temor a crear personajes femeninos que puedan sobrepasar los límites de lo corpóreo, y se eleven a niveles de pensamientos, reflexiones, abstracciones e imaginaciones?
Es durante el largo y cruento período de la Revolución Francesa cuando el concepto mujer comienza a ser discutido, entre las contradicciones que plantea el discurso bizarro del Marqués de Sade, en el siglo XVIII, y los escritos del socialismo utópico de Saint Simón y Fourier, que denunciaban la explotación de la mujer en las nacientes industrias.















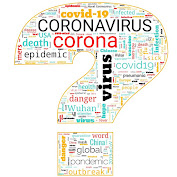



Comentarios
Publicar un comentario