Personajes femeninos en la literatura: Las protagonistas paradójicas del Renacimiento (Part. 6)
A principios del Renacimiento, en una España donde las aristocracias Imperiales y eclesiásticas se resistían a la modernidad, el humor crea personajes femeninos llenos de picardía, cuya actuación y conversación intercambian el lenguaje clásico con el juglaresco, y el realismo de lo cotidiano.
La Plegaria, como inserta personajes femeninos que se burlan de la piedad y del rezo.
Se anticipa el Arcipreste a La Celestina con el personaje de Trotaconventos, mujer dedicada a buscar placer a los desengañados de la vida. En este relato se intercalan cantos litúrgicos con las aventuras eróticas que proporciona la Trotaconventos. El autor realiza un híbrido de versos satíricos con la moral religiosa. La mensajera del amor entre conventos, puede considerarse antecedente de la Marquesa de Marteuil, quien en la obra de Laclos Relaciones peligrosas actúa como mensajera de relaciones clandestinas. Ambos personajes revelan los medios que emplean las personas que pervierten la cadena y complican las relaciones de amor. Las dificultades estimulan los amores ilícitos, en los cuales siempre es la mujer la más vulnerable.
Los cantares del Arcipreste sufrieron un proceso inverso al de la literatura tradicional, del discurso escrito pasaron a formar parte del cantar de los juglares. Todavía hoy, en las plazas de Marrakech se oye el cantar satírico del Libro del buen amor, lugar donde la juglaría aún juega a difundir la literatura con relatos orales.
El derecho de pernada formaba parte de los rincones del hetairismo literario, proporcionando el sustento a La Celestina, y a todas aquellas mujeres cuya condición social no les permitía el acceso a otros medios económicos. Cabe preguntar ¿si esta actitud de los escritores, arropada en la costumbre más no en la razón, obedecía a la expresión estética de una visión social, o buscaba penetrar la entropía de las obras, a través de un comportamiento discursivo, que poco han hecho por cambiar los escritores, sin pensar que lo controversial suele ser más atractivo y crítico que lo tradicional?
La Celestina de Fernando de Rojas, publicada en la transición del Medievo al Renacimiento, 1501, revela unidad de pensamiento, de estilo y coherencia, características que desmienten la discutida controversia, entre quienes dudan de la autoría de Rojas en todos los capítulos. El escritor describe a la Celestina con un lenguaje que entrelaza el imaginario fantasmagórico medieval con la presencia de artificios amatorios, palpable en las descripciones eróticas, realismo propio del inicio de la modernidad.
El personaje femenino Melibea se construye sobre nuevos estilos: brujerías, mitos y magias medievales se involucran con formas verbales de mujer renacentista. Se trata de una joven de educación esmerada, cuyos sentimientos amorosos en nada se diferencian de los expresados por su criada Lucrecia. Las descripciones de Melibea se convierten en imagen viva: miradas, palabras y andares no disimulan la pasión entre Calixto y Melibea. Lo dice Azorín en Los valores literarios al referirse a Fernando de Rojas: “Es un analista del espíritu…los personajes, van poco a poco, creciendo, desenvolviéndose; tienen sus afanes, sus ansias, sus dolores, sus codicias, sus alegrías…”
En las conversaciones entre Lucrecia y Melibea se desarrolla la riqueza del lenguaje español; el habla popular, la oralidad, resignifica la semántica culta de una instruida Melibea. Se rompe lo cotidiano y pueblerino con el discurso, a veces exagerado, de un ampuloso barroco, que se anticipa al concepto artístico del siglo XVII, con licencias excesivas de pasión amorosa. Se trata de una novela dramática que suscitó el rechazo de quienes no concebían, en el ocaso del medioevo, un diferente discurso no ajustado a cánones moralistas.
Melibea responde a las rebeldías sociales que la nueva moral renacentista proponía. Tuvo la particularidad de unir dos épocas de la femineidad, a la vez que la medieval se iba destruyendo.
El espíritu destructivo renace, se vivifica, con los grandes cambios sociales que llevaron a los escritores a asumir la muerte como solución trágica de los conflictos. Recurso narrativo que llega hasta el romanticismo y que encuentra en Fernando de Rojas y en Shakespeare sus iniciadores.
Si en El Libro del buen amor se presentan personajes femeninos llenos de simulación, engaños y atrevimientos, el Infante Juan Manuel reacciona contra estas características y crea una versión didáctica, envuelta en espíritu fabulador, en la cual la piedra de su lenguaje se resiste a la arcilla de las nuevas casas para alojar a sus mujeres.
Se anticipa el Arcipreste a La Celestina con el personaje de Trotaconventos, mujer dedicada a buscar placer a los desengañados de la vida. En este relato se intercalan cantos litúrgicos con las aventuras eróticas que proporciona la Trotaconventos. El autor realiza un híbrido de versos satíricos con la moral religiosa. La mensajera del amor entre conventos, puede considerarse antecedente de la Marquesa de Marteuil, quien en la obra de Laclos Relaciones peligrosas actúa como mensajera de relaciones clandestinas. Ambos personajes revelan los medios que emplean las personas que pervierten la cadena y complican las relaciones de amor. Las dificultades estimulan los amores ilícitos, en los cuales siempre es la mujer la más vulnerable.
Los cantares del Arcipreste sufrieron un proceso inverso al de la literatura tradicional, del discurso escrito pasaron a formar parte del cantar de los juglares. Todavía hoy, en las plazas de Marrakech se oye el cantar satírico del Libro del buen amor, lugar donde la juglaría aún juega a difundir la literatura con relatos orales.
El derecho de pernada formaba parte de los rincones del hetairismo literario, proporcionando el sustento a La Celestina, y a todas aquellas mujeres cuya condición social no les permitía el acceso a otros medios económicos. Cabe preguntar ¿si esta actitud de los escritores, arropada en la costumbre más no en la razón, obedecía a la expresión estética de una visión social, o buscaba penetrar la entropía de las obras, a través de un comportamiento discursivo, que poco han hecho por cambiar los escritores, sin pensar que lo controversial suele ser más atractivo y crítico que lo tradicional?
El personaje femenino Melibea se construye sobre nuevos estilos: brujerías, mitos y magias medievales se involucran con formas verbales de mujer renacentista. Se trata de una joven de educación esmerada, cuyos sentimientos amorosos en nada se diferencian de los expresados por su criada Lucrecia. Las descripciones de Melibea se convierten en imagen viva: miradas, palabras y andares no disimulan la pasión entre Calixto y Melibea. Lo dice Azorín en Los valores literarios al referirse a Fernando de Rojas: “Es un analista del espíritu…los personajes, van poco a poco, creciendo, desenvolviéndose; tienen sus afanes, sus ansias, sus dolores, sus codicias, sus alegrías…”
En las conversaciones entre Lucrecia y Melibea se desarrolla la riqueza del lenguaje español; el habla popular, la oralidad, resignifica la semántica culta de una instruida Melibea. Se rompe lo cotidiano y pueblerino con el discurso, a veces exagerado, de un ampuloso barroco, que se anticipa al concepto artístico del siglo XVII, con licencias excesivas de pasión amorosa. Se trata de una novela dramática que suscitó el rechazo de quienes no concebían, en el ocaso del medioevo, un diferente discurso no ajustado a cánones moralistas.
Melibea responde a las rebeldías sociales que la nueva moral renacentista proponía. Tuvo la particularidad de unir dos épocas de la femineidad, a la vez que la medieval se iba destruyendo.
El espíritu destructivo renace, se vivifica, con los grandes cambios sociales que llevaron a los escritores a asumir la muerte como solución trágica de los conflictos. Recurso narrativo que llega hasta el romanticismo y que encuentra en Fernando de Rojas y en Shakespeare sus iniciadores.
Si en El Libro del buen amor se presentan personajes femeninos llenos de simulación, engaños y atrevimientos, el Infante Juan Manuel reacciona contra estas características y crea una versión didáctica, envuelta en espíritu fabulador, en la cual la piedra de su lenguaje se resiste a la arcilla de las nuevas casas para alojar a sus mujeres.
Corría el siglo XIV cuando en El Conde Lucanor el mancebo dijo a su esposa el día de la boda: “¡Levantaos y dadme agua a las manos! Y la mujer, que no esperaba otra cosa sino que la despedazara, levantose muy a prisa y dio agua a las manos”. Y a la novia medieval del Infante Juan Manuel la reproduce Shakespeare, en una época inglesa en que una nueva moral se erige, apadrinada por la Reforma Religiosa, e impregnada con la renacentista modernidad. La Fierecilla domada responde a la nueva concepción humanista de la cultura; pero el ánima feudal del machismo se yergue aún sobre el dramaturgo inglés, al exigir una mujer que en nada envidiaba a las oikuremas que cuidaban los hogares griegos.
El tema amoroso lo expresa Shakespeare, en Romeo y Julieta, con un lenguaje impregnado de gestos y diálogos de ingenuidad. A imitación del itálico mediterráneo, cuya cultura era indiscutida en el mundo cultural y artístico europeo. Así las emociones se traducían con la fuerza latina, También los personajes femeninos, algunas veces reproducían las ficciones renacentistas, con el truco usado en las comedias italianas de vestir a las protagonistas con ropas masculinas. Así se presenta Porcia, en El mercader de Venecia, con una pérdida visual de la femineidad, que respondía a las restricciones sobre el tratamiento de las mujeres en el teatro, impuestas por la Reforma religiosa.
Pareciera que con los siglos, la mujer literaria ha seguido usando bucles artificiales, enaguas y polisones. El filósofo Heidegger manifiesta, en pleno período moderno, que la sumisión de la mujer debe conservarse porque proporciona ventajas sociales.
En los petroglifos, en las Cantigas o en Las Lavanderas de Goya la mujer asumía formas externas disímiles, pero se ajustaba a universales culturales, tribales o urbanos, para los que no existían grandes diferencias, en lo que a femenino respecta. Una memoria anónima parece haber acumulado lenguaje orgánico, renovable, y represivo, cuyo origen sigue nutriendo, impertérrito, la existencia de la estética literaria femenina.
El roce del tiempo, que pule y adelgaza la sustancia del lenguaje, la tornea, la hace voluptuosa, enérgica, intuitiva, racional, deja al margen de su orfebrería el personaje femenino. Ha olvidado darle protagonismo en sucesos importantes, desacostumbrados, donde ella piense, cree, imagine y comunique, sea una imagen viva en un cielo abierto, en el que día tras día se vaya transformando, al compartir el espacio social masculino, donde la mujer cree su rol sin que se lo asignen de antemano.
En los lejanos horizontes incaicos Ollantay rapta a la princesa Cusi-Coyllur desacatando las órdenes del Inca Pachacutec y comete un hecho, no tradicional, de contracultura, relatado en lengua quechua, en el siglo XVIII por un autor anónimo.
La mujer comparte en la historia, de manera inconsulta, ex -abruptos sociales y culturales, Ollantay no logra romper los patrones de convivencia incaica. Semiosis étnica también presente en los conceptos expresados en los Libros Sagrados de la India y en el Código de Hamurabi. Y entre los mahometanos, por las creencias religiosas referidas en el Corán.
En América prehispánica hay escritos acerca del sometimiento de la mujer en El Libro de los Libros de Chilam Balam cuando, en El Lenguaje de Zuyua, el jefe del pueblo maya le dice a su hijo: “Hijo mío, tráeme una doncella de blancas y relucientes pantorrillas aquí, quiero alzarle su enagua hasta los muslos. “Así ha de ser, ¡Oh Padre!”
En el siglo XVII el poeta y costumbrista español Juan de Zabaleta relata, con indignación, un episodio insertado en la Roma del siglo II cristiano, cuando el cónsul romano Metelo, cumpliendo con la ley escrita, castigó a su mujer con la muerte por haber bebido un vaso de vino. ¿Cómo pueden, a veces, ser tan absurdas las penas en relación al delito en las leyes jurídicas? Bien lo dice el escritor, la ley constituía en sí misma una monstruosidad, ya que podía inducir al marido desamorado a valerse de ella para deshacerse de la esposa, mandándola a matar por nimiedades.
En el caso de Metelo, si bien la mujer fue víctima de un exceso jurídico, el juicio legal sirvió de escarmiento al abuso de autoridad, y las consecuencias fueron funestas para el cónsul quien, en adelante, fue medido con la misma vara. La mujer romana actuó en ejercicio de su autonomía y se convirtió, al franquear los límites permitidos, en un sujeto-agente que desencadenó, con esa ligera rebeldía, a pesar del castigo, proyectos sociales de mayor amplitud para la mujer.














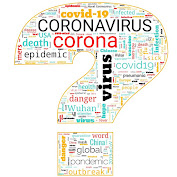



Comentarios
Publicar un comentario