Personajes femeninos en la literatura: Personajes controversiales literatura latinoamericana de finales del siglo XX (Part. 17)
A finales del siglo XX la literatura latinoamericana va en búsqueda de nuevas estructuras narrativas, arremete en contra de lo aceptado y transgrede normas, creando personajes femeninos controversiales.
La tradición de la mujer asociada a la maternidad mariana, simbolizada en los Evangelios, la rompe la escritora chilena Diamela Eltit, quien transgrede los más arraigados sentimientos religiosos, con evidentes rasgos de contracultura, para adentrarse en la simbología de resistencia a la maternidad, oculta en cada palabra escrita en su novela, publicada en 1988, El Cuarto mundo.El extraño contexto familiar femenino, que modela la escritora chilena, en época de la dictadura de Pinochet, se desenvuelve en un juego oscuro de rumores, resentimientos que se inician entre dos hermanos gemelos, desde el período de gestación hasta su vida de adultos. La realidad de fracaso afectivo de toda la novela está encerrada en las palabras del paratexto, que inicia el primer capítulo: “Será irrevocable la derrota.”
La historia deviene en actitudes incestuosas entre los hermanos, emociones prohibidas, cuyo origen lo atribuye la hija a la culpabilidad de una madre descuidada, en su relación con los hijos durante el embarazo: “Los sueños de mi madre portaban un error torpe y femenino. Ella, que nos había domesticado a la dualidad, nunca abordó en sus sueños la diferencia genital.”
Todo el discurso complementa las sensaciones desconocidas con la simbiosis que los mellizos sentían entre sí. “Habituado al olor de mi hermana todo lo demás me parecía detestable. “, dice el gemelo a quien el control desmedido de su hermana lo convertiría en “María Chipia. Bello, Bello y fraterno.” Pero siempre lo femenino es censurado, y será la hermana quien juegue su papel de pervertidora. Igual que la Agathe en El hombre sin atributos de Robert Musil.
La historia deviene en actitudes incestuosas entre los hermanos, emociones prohibidas, cuyo origen lo atribuye la hija a la culpabilidad de una madre descuidada, en su relación con los hijos durante el embarazo: “Los sueños de mi madre portaban un error torpe y femenino. Ella, que nos había domesticado a la dualidad, nunca abordó en sus sueños la diferencia genital.”
Todo el discurso complementa las sensaciones desconocidas con la simbiosis que los mellizos sentían entre sí. “Habituado al olor de mi hermana todo lo demás me parecía detestable. “, dice el gemelo a quien el control desmedido de su hermana lo convertiría en “María Chipia. Bello, Bello y fraterno.” Pero siempre lo femenino es censurado, y será la hermana quien juegue su papel de pervertidora. Igual que la Agathe en El hombre sin atributos de Robert Musil.
En la dualidad inseparable de los gemelos en ambas novelas, la mujer sobrepasa los límites de autoridad, sus excesos pervierten los territorios de la sexualidad del varón. Y aunque en Musil, Ulrich piensa que su amor es fraterno, considera también que “No hay un femenino que nos arrastre hacia lo alto”. La mujer se describe como imagen de la distorsión, cuya estrategia discursiva profundiza “el malestar de la cultura”. El lenguaje crítico, hasta ahora esbozado, naufraga ante los protagonismos femeninos de Musil y Eltit.
El dominio de la hermana sobre el varón lo interpreta la narradora chilena como causa de su cambio de sexualidad. La violencia sorda se expresa mediante un lenguaje alternativo de dominio de la razón. “Una mujer que concede a un hombre aquello que le debilita el espíritu es también ella una delincuente sexual “. Dice Robert Musil.
El simbolismo del lenguaje expresa la connotación de la represión política en el cuerpo de los hijos que se entrechocan en el vientre materno, durante la dictadura de Pinochet. Y en su permanente condición de rechazo, a pesar de la intimidad en que viven. Diamela Eltit dice en una entrevista que le realiza Adrián Ferrero:
“Pero si estoy segura que no hay ninguna escritura ajena a la experiencia política y, más aún, dirían que la escritura es política. No lo señalo en cuanto una cuestión lineal de tendencias políticas, sino más bien me refiero al escenario textual, es decir escoger una determinada sintaxis entre otras posibles, ya implica una toma de posesión de la letra. Recuerde que hay muchas y variadas posibilidades narrativas y cada una de ellas porta, inevitablemente marcas políticas.”
El fin de siglo va en búsqueda de nuevas estructuras, para narrar territorios cuyos meandros ancestrales renuevan sus sedimentos. En 1998, Laura Restrepo publica La novia oscura.
El fin de siglo va en búsqueda de nuevas estructuras, para narrar territorios cuyos meandros ancestrales renuevan sus sedimentos. En 1998, Laura Restrepo publica La novia oscura.
La escritora colombiana ubica su narración en Barrancabermeja, región que tiene en su tradición haber sido portadora de riquezas naturales, y hoy es sede de una de las zonas petroleras del país. Cuenta en su crónica Gonzalo Jiménez de Quesada que los conquistadores, en el siglo XVI, asediaban sus costas en busca del oro guardado en un famoso templo del Sol. Pedro Fermín de Vargas hace referencia ya no al oro sino al petróleo y sugiere la necesidad de estudiarlo y explotarlo. Tal vez Laura Restrepo quiso inmortalizar la afectividad y connotación humana de la región, a pesar de la ruptura de tradiciones que el petróleo lleva a cuestas.
Barrancabermeja, a la cual el poeta Aurelio Martínez Mutis le cantó a la mujer que se arropa en la ciudad: “Barrancabermeja/ florida barranca/ me gustas por libre, por ruda y por franca;/ te quiero por negra/ te quiero por blanca./ Es negra mi vieja tristeza escondida/ y es blanco el ensueño que impulsa mi vida”.
Barrancabermeja, a la cual el poeta Aurelio Martínez Mutis le cantó a la mujer que se arropa en la ciudad: “Barrancabermeja/ florida barranca/ me gustas por libre, por ruda y por franca;/ te quiero por negra/ te quiero por blanca./ Es negra mi vieja tristeza escondida/ y es blanco el ensueño que impulsa mi vida”.
El pueblo es referente del espacio sin límites donde la escritora inventa el día a día de La Novia oscura, novela de amor y sexualidad en terrenos petroleros. Ese ambiente hostil asume la solidaridad entre las integrantes de un grupo humano, segregado y menospreciado: las prostitutas, quienes en la novela analizan las causas que motivan su existencia. Es la originalidad en el tratamiento del tema de la prostitución la que prevalece.
La solidaridad es a la vez un valor y un dispositivo que envuelve a La Novia Oscura, para disolver los límites que encarcelan el concepto de prostitución. Al crearlas solidarias la escritora expresa que las prostitutas, en la medida en que se prodigan entre ellas, adquieren el valor humano que la sociedad siempre les ha negado. Tal vez la diversidad barroca del detalle en los contenidos conceptuales del pensamiento, expresados por las prostitutas, y la fragmentación entre sus personalidades reales y soñadas, encuentren explicación en la estructura social que arropa a la Colombia actual. Códigos de esperanza que trasmite la narradora a Frank Brasco cuando le dice: “Está en manos propias el lograr por fin que al día de hoy le siga un mañana, y a ese mañana un pasado mañana, en una rutilante sucesión de futuros que no conocemos los colombianos.”
He aquí un nuevo aporte de la modernidad al personaje femenino.: Una reinventada trabajadora sexual que, con la intervención del lenguaje, logra la transformación de su figura narrativa, una especie de microcosmos en el que se sintetizan nuevas formas de pensamiento social.
El cual se lo revela la escritora a Winston Manrique Sabogal cuando le dice en una entrevista realizada en noviembre del 2002 para el periódico el País de España: “Colombia es un territorio difícil pero fascinante para un escritor, porque estamos atravesando por un período de tierra arrasada, y de desplome en todos los niveles que exige que la vida sea inventada de nuevo.”
En La novia oscura Laura Restrepo asume la creación de un mito, al transformar el concepto ancestral de prostitución y refundarlo en vínculos de purificación con la naturaleza, para colocar a las prostitutas en relaciones de amor, dolor, esperanzas y sueños. Como el nuevo ethos cultural de un personaje que, hasta ahora, ha sido víctima de permanente deterioro en la narrativa tradicional.
La transgresión de reglas tradicionales sobre la narrativa, que se observan en La Novia Oscura, donde de pronto la escritora se ubica en términos de ensayo como de prosa periodística, es característica de períodos en transición. Pareciera que los elementos tradicionales del género novelístico son insuficientes, para expresar una sociedad que ha perdido su consenso de vida. Es en este aspecto en el que Laura Restrepo desfasa su contexto discursivo del tiempo en que sucede la narración, en los años treinta. Tampoco se trata de problematizar la pureza literaria y mirar la narrativa sólo como texto ideológico, como era la propuesta que nos ofrecían los narradores posteriores al 68. Cuando cambian las relaciones humanas, por efectos de diferentes medios sociales y de producción, hay transformaciones de valores, creencias, política y literatura.
Una vez que se agotaron los macrorrelatos, la escritora describe lo periférico, exalta la racionalidad de un pequeño mundo solidario, el de las prostitutas, que posee una estética críptica e inventa sus propios códigos para interpretarse. Para ello, a la escritora no le quedó más remedio que romper las coordenadas que cuadriculan la prostitución, y poner en peligro el sistema tradicional de referencias sobre el tema, con la creación de un imaginario doméstico, agradable, hogareño. Cada sueño de las prostitutas encierra un léxico que abraza la necesidad de afecto. La novela evidencia que la prostitución no es un mal moral sino una forma de sobrevivencia.












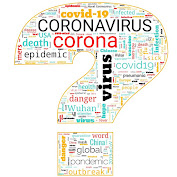



Comentarios
Publicar un comentario